«Soy una ferviente defensora de que la realidad se puede transformar»: Lydiette Carrión
25 octubre, 2025

En entrevista, la periodista Lydiette Carrión habla sobre su nuevo libro: Feminicidio mítico, donde analiza cómo los crímenes contra mujeres se transforman en mercancía cultural. La periodista documenta el proceso que va desde el hecho real hasta su explotación en moda y publicidad, creando un ecosistema tóxico que normaliza la violencia. Su investigación revela cómo operan los mecanismos que convierten el dolor en espectáculo, pero también propone rutas para transformar la realidad
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO. – La periodista e investigadora Lydiette Carrión presenta un análisis descarnado sobre la metamorfosis de la violencia feminicida en su más reciente libro: Feminicidio mítico.
La obra rastrea cómo los crímenes misóginos transitan desde la realidad del hecho sangriento hacia las narrativas de ficción y, finalmente, se convierten en un producto cultural listo para ser consumido. Carrión advierte sobre la explotación de una «estética de la muerte» que, enraizada en estructuras patriarcales, convierte el dolor en espectáculo y en un insumo más del mercado.
El libro surge de una inquietud palpable en el trabajo de Lydiette: la utilización de estos crímenes en campañas publicitarias de moda de alta gama. La autora identifica un proceso de «mistificación triple» que despoja a los hechos de su realidad, presentándolos como un «cuento de hadas oscuro». Este fenómeno se agudiza en la era del espectáculo y los «loops culturales» de las redes sociales, donde, según explica, «la información pasa tan rápido que ya no sabemos cuándo lo que estamos viendo es realidad o no, lo cual contribuye a la distorsión».
Para analizar este ecosistema tóxico, Lydiette acuña el concepto de «ambiente feminicigénico», un espacio simbólico del que es casi imposible sustraerse y que obliga a consumir narrativas de feminicidios en publicidad, series y películas. Asimismo, desmenuza arquetipos como el de «la buena víctima», «la mala víctima» y «la Sherezade», que perpetúan mitologías dañinas y borran la responsabilidad del agresor, impactando en el trauma colectivo de las mujeres.
Frente a este panorama, en entrevista con Pie de Página, Carrión no se limita a la denuncia, sino que propone una ruta de transformación. La clave, sugiere, no está en la censura individual, sino en hackear estas narrativas, construir nuevas categorías y, sobre todo, en la organización colectiva, y subraya que su obra busca abrir la discusión para, desde allí, generar un cambio profundo en la percepción y el consumo de la violencia.
«Mi interés es describir, no moralizar ni censurar. Soy una ferviente defensora de que la realidad se puede transformar».
De la cobertura de campo al análisis de las estructuras simbólicas
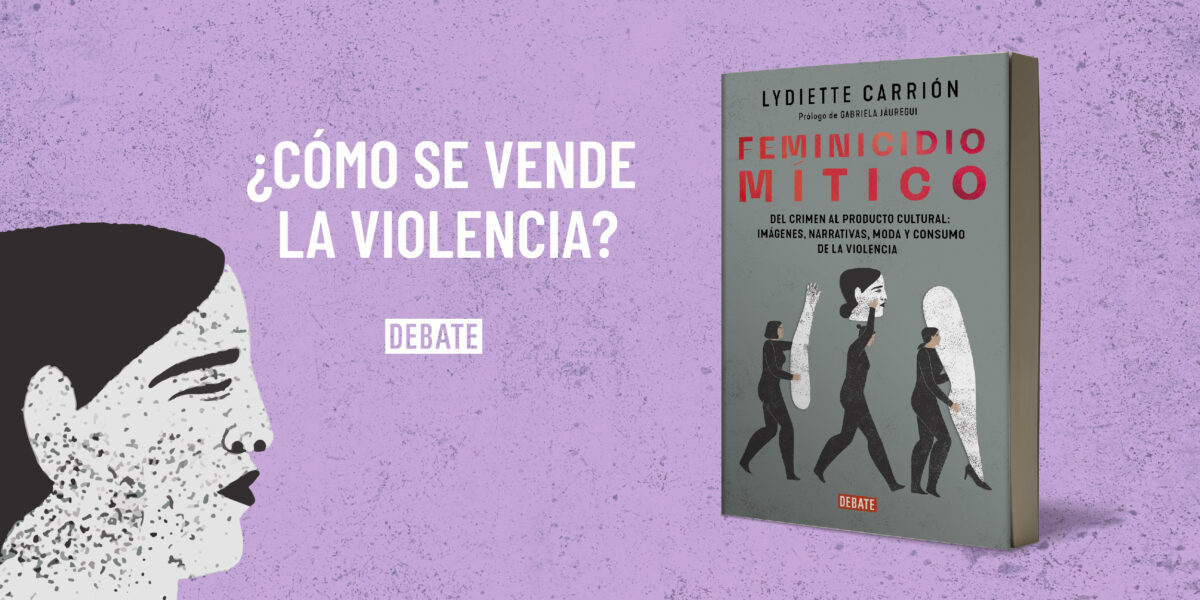
–Eres autora de libros que exponen los feminicidios en México de manera metódica y de «calle», como La fosa del agua. ¿Cuál fue el tránsito de ese trabajo reporteril a este nuevo libro, que se enfoca en analizar estructuras, mitos y narrativas culturales?
–Mi trabajo anterior, como La fosa del agua, se centró en un caso muy concreto de desapariciones y feminicidios vinculados, tratando de llegar al fondo de los hechos. Era un ejercicio de investigar qué pasó y por qué no se resolvieron o resolvieron bien esos casos.
Este nuevo libro surgió a partir de una inquietud que notaba al dar talleres de cobertura de feminicidios y escribir algunos ensayos: el uso de estos crímenes en campañas publicitarias. Una colega periodista me señaló que estos productos basados en feminicidios «se los venden a mujeres, qué interesante». Eso me hizo darme cuenta de que había una historia recurrente e invisible que merecía investigación. La pregunta clave era por qué nos venden zapatos de tacón o zapatillas de alta gama con fotografías que simulan mujeres asesinadas, y qué saben los publicistas—que no son tontos—sobre este fenómeno.
–Tu libro aborda cómo el feminicidio se convierte en un «producto cultural», una amalgama de imágenes, narrativas, moda y consumo de la violencia. ¿Cuál es el proceso que rastreaste para que los elementos de un crimen misógino transiten desde el hecho real, pasen por la representación periodística y la ficción, hasta llegar a la publicidad?
–Es un fenómeno que noté al cubrir estas historias y ver cómo eran cubiertas de forma espectacular o amarillista. Encontré casos llamativos, como ver feminicidios de pronto en publicidad de moda de alta gama. Lo que busco es describir qué mecanismos se ponen en funcionamiento, más allá de llamarlo «romantización».
Lo que ocurre es una distorsión muy grande de la realidad. El tema de la mistificación, un concepto marxista, me parece muy interesante porque su función es ocultar la realidad. Yo identifiqué que en la publicidad había una tercera mistificación (mistificación triple) que arrojaba estos productos. El resultado es que la sociedad cree que lo que está viendo es una ficción, una fantasía, un «cuento de hadas oscuro,» y no una historia real que les ocurrió a otras personas.
Además, este proceso se agudiza a partir del siglo XX con la entrada a la sociedad del espectáculo, una era donde el espectáculo es necesario porque la gente está muy cansada debido a los tiempos tan extenuantes de trabajo en el capitalismo. Esto genera un consumo cultural donde la gente busca adquirir algo más, creyendo que se está «educando» al ver documentales (como el True Crime), pero en realidad están consumiendo espectáculo y se produce una distorsión muy grande de lo real. Ya en el siglo XXI, con el rápido flujo de información en redes sociales, entramos en los «loops culturales» donde la información pasa tan rápido que ya no sabemos cuándo lo que estamos viendo es realidad o no, lo cual es «súper peligroso» y contribuye a la distorsión.
Moda, mitología y el «ambiente feminicigénico»
–Investigas la relación entre la moda y el feminicidio, citando ejemplos como la fotografía de Guy Bourdin y la colección Juárez de Rodarte. ¿Por qué estas narrativas de violencia se vinculan específicamente con la moda de alta gama dirigida principalmente a mujeres?
–No es una casualidad, es un fenómeno recurrente. Hay que considerar que estos productos están dirigidos en su mayor parte a mujeres, y la moda tiene un rol profundo en la conformación de la identidad. La pregunta es: ¿por qué nosotras compraríamos algo así? Y la realidad es que son cosas que las mujeres compran y aceptan.
Existe un interés histórico de las mujeres hacia este tipo de crímenes, pues se trata de crímenes que las afectan exclusiva o casi exclusivamente, como los crímenes sexuales o ciertos tipos de violencia. El surgimiento de lo gótico, inventado por una mujer a finales del siglo XVII, ya abordaba historias de violencia de género. Sin embargo, ese interés es de alguna manera hackeado y explotado para otras cosas.
–Propones la categoría de «ambiente feminicigénico». ¿Cómo define este concepto y qué papel juega en nuestro consumo cultural?
–Acuño ese término a partir del concepto de «ambiente obesogénico». Es un ambiente en el que estamos obligadas a consumir el uso de feminicidios, no solo en publicidad, sino en series de televisión y películas, lo cual es brutal. Es imposible sustraerse de ese mensaje. La violencia contra las mujeres ha desarrollado un elemento estético, basado en la idea de Edgar Allan Poe de que no hay nada más poético que la muerte de una mujer hermosa, que ordena socialmente a las sociedades patriarcales. En este andamiaje simbólico, los feminicidios juegan un papel de engrane muy importante.
–Abordas narrativas históricas o míticas separadas por siglos, como el análisis del mito de Coyolxauhqui y el caso de Goyo Cárdenas. ¿Qué tienen en común estas historias respecto a la dominación masculina y cómo se usan para instaurar mitologías que siguen vigentes?
–En el caso de Goyo Cárdenas, reconstruí el caso para documentar el interés del público femenino, del cual la prensa se burlaba mucho. Me encontré con un descarte de evidencia y testimonios que habrían dado una reconstrucción muy diferente a la que quedó. Esto me permitió ver cómo se va desinformando de los hechos y cómo se desecha la información que no está alineada con las mitologías existentes.
Respecto a Coyolxauhqui, trato de ver qué mitos existían en lo que hoy es México. Al contextualizar, el caso se trata de un feminicidio ligado a un cambio de orden dentro de los mexicas, pasando de un orden más matrilineal o igualitario a uno más patriarcal. Esto, y también al abordar el tema de la Biblia, sugiere que la representación y exaltación de ciertos feminicidios está ligada a los discursos de guerra en una cultura o sociedad. Mi interés era ver qué de estos cuentos, mitos e historias que damos por sentadas estaban presentes al momento de narrar estos casos en la actualidad.
La buena víctima, la mala víctima y la Sherezade
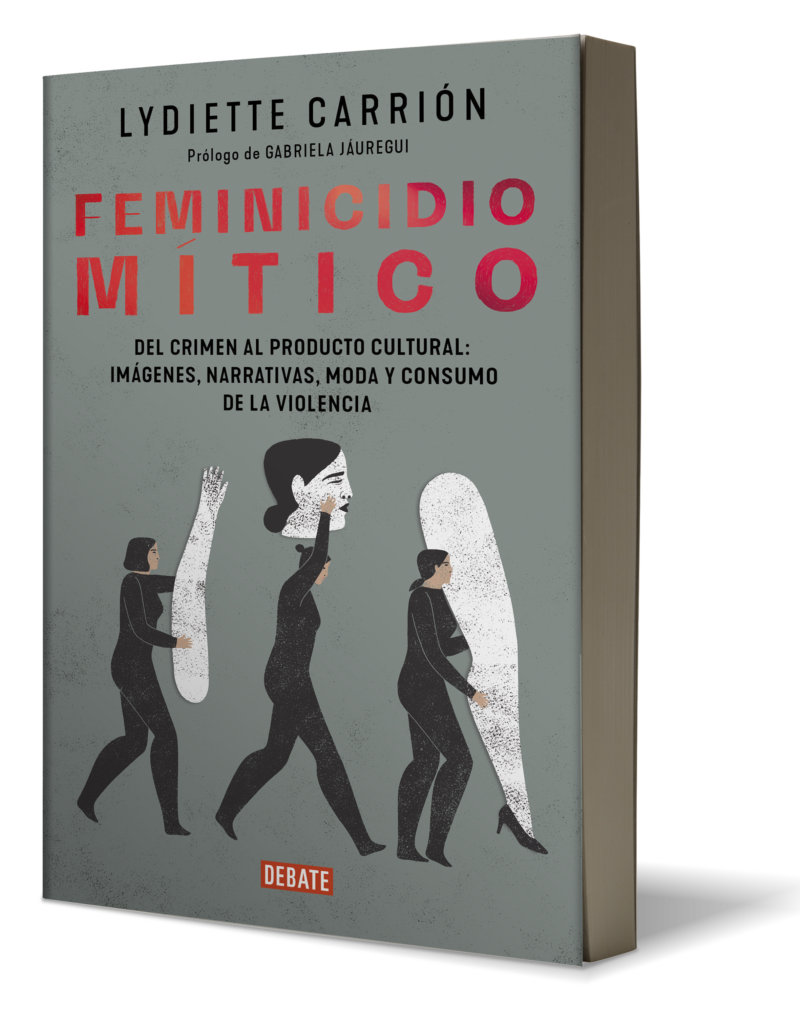
–Tu libro desarrolla categorías interesantes para analizar la representación de las víctimas en las narrativas culturales: «la buena víctima,» «la mala víctima» y «la Sherezade». ¿Cómo nos ayudan a discernir la forma en que la sociedad y los medios abordan la violencia?
–La «mala víctima» es un concepto que los colectivos feministas han señalado por mucho tiempo. Yo busqué ver en qué momento había un cambio en la representación del feminicidio en Occidente. Por ejemplo, en la Biblia, la primera víctima de feminicidio es completamente inocente, virginal, la «buena víctima,» y por ello no tiene nombre. Las académicas notan que las «buenas» mujeres en la Biblia o buenas víctimas no tienen nombre, y las «malas» mujeres sí lo tienen.
Esto es relevante porque una buena víctima, aunque inocente, tampoco adquiere justicia, pues queda «como en otro lado, como por encima». Me ha tocado escuchar que a los familiares de las víctimas les dicen, durante el sepelio, «ella ya está con Dios, ya no sufre», lo que implica que ya no se debe buscar nada más. La exhibición de la víctima también es temida, pues serán revictimizadas o culpadas otra vez.
En cuanto a la «Sherezade,» es la víctima que sobrevive, pero tiene que ganarse el derecho de ser salvada o ser digna de ser salvada. Esta narrativa es peligrosa porque borra la responsabilidad del agresor y da la falsa impresión de que quienes no se salvaron eran «tontas» o no se lo merecían, lo cual no tiene correspondencia con la realidad.
Hay que considerar que la mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual o han temido por sus vidas en algún momento, y ahí está el trauma. Las construcciones y narrativas míticas sobre el feminicidio pegan en ese pedazo de trauma de manera muy inconsciente o subconsciente, lo que ayuda a explicar por qué se consumen estos productos.
Transformación y esperanza
–En un ambiente feminicigénico que está a la orden del día, ¿cuál es la responsabilidad de quienes escribimos, presentamos y creamos cosas, para buscar otras formas de contar y construir frente al vacío que dejan estas violencias?
–Lo primero es ver qué papel estamos jugando en esto, recordando que es un sistema, por lo que es difícil colocar una responsabilidad individual. La idea del libro es abrir la discusión para transformarlo. Mi interés es describir, no moralizar ni censurar. Soy una ferviente defensora de que la realidad se puede transformar.
Lo que propongo es señalarlo, construir nuevas categorías y hackear estas narrativas para transformar la percepción. Y fundamentalmente, la organización, ya que los grandes cambios, inclusive en este tema, han venido de las colectivas.
Creo que la construcción de estas narrativas no ha sido abordada de esta manera. Yo no he visto la reconstrucción del proceso de cómo los casos reales se integran a la ficción y luego a la publicidad estas historias. Esta reconstrucción me parece muy interesante porque permite ver cómo se van eliminando datos importantes y se vuelve a hacer una narrativa que está ahí en el inconsciente.
–Por último, para los lectores interesados, ¿cómo se puede conseguir el libro Feminicidio mítico?
–Está disponible en librerías de prestigio, en Amazon, en audiolibro y en ebook. Es accesible desde otros países, ya lo han conseguido desde Colombia, Países Bajos y Estados Unidos.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona


















