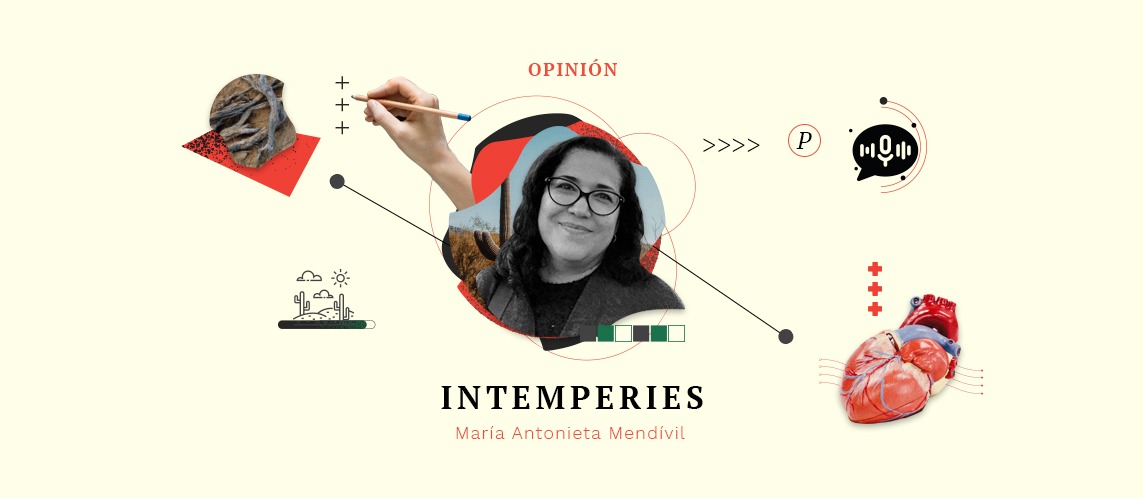La leche, aquello que me conectaba con mi bebé y me vinculaba a la humanidad en su genealogía animal, era a la vez lo que me aislaba de esa civilización a la que creía pertenecer. Para amamantar tenía que apartarme de los grupos y diálogos con intelectuales, talleres literarios, tertulias, reuniones de trabajo con mis colegas, de los encuentros familiares
Por María Antonieta Mendívil
Mi pequeña hija había rayado con pluma un garabato rotundo sobre el sofá color beige. Busqué opciones para desaparecer la mancha, y me sorprendió cuando mi infalible cuñada me recomendó: leche.
¿Leche para desaparecer un trazo enmarañado de tinta? Hice la prueba, y ante mi incredulidad, vi desaparecer el garabato.
¿Cómo una sustancia tan benigna, nutricia, pacífica podía combatir esa negrura que se reserva para firmas, para escribir lo que se pretende indeleble?
La ternura y bondad de la leche por encima de pactos irreversibles, en apariencia.
Recordé mis clases de teología; me explicaron que cuando en la biblia se menciona la tierra “que mana leche y miel” se refiere al ideal de paz, a la posibilidad que tiene un pueblo de alimentarse, prosperar y crecer sin necesidad de sacrificar vidas.
En cierta forma la leche simbolizaba la culturización, en la que prevalece la paz sobre la guerra, la prosperidad frente al sacrificio.
La leche como elemento civilizatorio.
O no.
La primera vez que amamanté en mi vida sucedió apenas al salir, tras 15 minutos en la sala de partos, a mi habitación en el hospital; la enfermera colocó a mi bebé en los brazos, descubí mi pecho y aquella criatura de inmediato pegó su boca y empezó a succionar de mi seno.
En ese momento sentí un vértigo, como si mi ser se hubiera conectado con una línea primitiva que me llevaba a mi origen animal. Yo no era María Antonieta, no era madre, no era esa mujer estupefacta ante la experiencia de la maternidad. Era una mamífera, que no requería recibir lecciones ni enseñar a mi hija a alimentarse. Ella había olido mi calostro, como un animalillo cargado con el conocimiento evolutivo, y se había alimentado. Y mi cuerpo contenía eso que la alimentaba.
La leche como elemento de vinculación primitiva.
O no.
Pronto me di cuenta que la leche, aquello que me conectaba con mi bebé y me vinculaba a la humanidad en su genealogía animal, era a la vez lo que me aislaba de esa civilización a la que creía pertenecer. A los círculos de diálogo con intelectuales, a los talleres literarios, a las tertulias, a las reuniones de trabajo con mis colegas, a los encuentros familiares.
Para amamantar tenía que apartarme de los grupos para que cada una de mis manadas en esos distintos espacios no se incomodaran, no solo ante mi pecho, sino ante esa realidad que queremos esconder bajo las formas sociales: somos mamíferos que alimentamos a nuestra crías. La crianza es tan animal como humanizante. No son dos polos separados. Es una esfera que gira gracias a dos fuerzas. Criamos porque somos criaturas reproduciéndonos. Criamos porque cuidamos, alimentamos, protegemos para la vida. Y en los cuidados está el sentido y el centro de la civilización y de la cultura.
En el momento de alimentar, el centro del cuidado, era expulsada de la civilización que ilusamente hemos construido. Tenía que apartarme a una caverna imaginaria, y alejarme de las charlas, de la recreación, de mis seres queridos, de mi núcleo de pertenencia, de lo que sucedía, incluso de lo que yo había ayudado a construir: los grupos, los proyectos, las ideas, la tribu.
¿No pertenecía entonces? Como dice Batriz Gimeno en su ensayo sobre la lactancia materna: “Hay pocas instituciones o prácticas que socialmente se piensen tan dependientes de la naturaleza y que estén sin embargo y al mismo tiempo tan fuertemente culturizadas.”
Al apartarme en esa caverna donde alimentaba en aislamiento, había en mí una sensación contradictoria. Por una parte experimentaba una conexión gozosa con mi bebé, pero por otra había una sensación de engaño estructural. En realidad ser madre no era tan valorado en la sociedad, como lo hacen creer. La maternidad les aterroriza en realidad. Les escandaliza descorrer el celofán que nos muestra más cercanos a lo animal; les apabulla disipar la distancia, que orgullosos ostentamos, entre lo que construimos y la fuerza de la naturaleza, ese poder que no podemos detener ni controlar.
Les aterra ver lo endeble que es una cultura civilizatoria que firma compromisos, promesas y pactos con tinta rotunda, pero que se borra cuando encima le derramas leche.
Es poeta y narradora. Autora, entre otros libros, de Llama (Libros del Umbral), Duelo de noche (Almuzara) y A ras de vuelo (Tusquets editores).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona