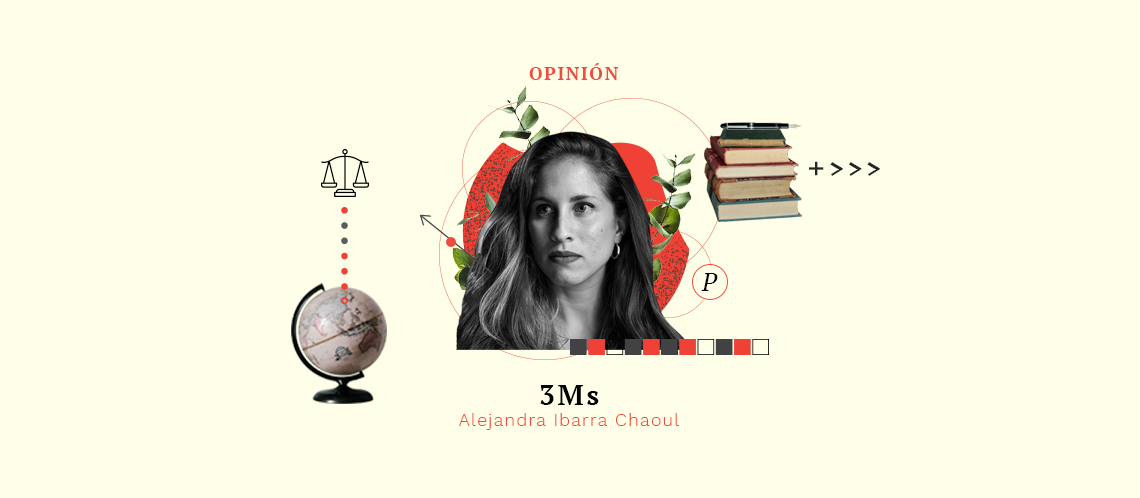Ofrezco aquí mis vivencias y mi visión; mi muy particular sesgo para experimentar la vida. Ese lente con filtro de triple M, a partir del cual vivo, veo y soy: Mujer. Mexicana. Migrante
Tal vez te preguntas ¿de qué van las tres emes? Pueden ir sobre mapas de municipios mexicanos. O tal vez del miedo a los microcréditos morosos; de Maduro y las medidas de los militares; de morbosos metiches menospreciables. Acaso podrían tratarse de todos esos malditos misóginos miopes; o de los miles de mirreyes mitoteros. Podrían referirse a la menarca, la menstruación y la menopausia; a malentendidos medio meritorios; a malbaratar la mítica mayéutica; a un montón de mapaches malhumorados o a mercenarios que magullan malvivientes; a Manhattan, la monstruosa metrópoli. Pero no. No son referencia a nada de eso.
Las tres emes soy yo: Mujer. Mexicana. Migrante.
Migrar. Una palabra tan corta como incomprendida. Empieza suave y termina fuerte. Si la dices lento parece que la primera parte es un adjetivo posesivo y la segunda mitad un grito, un gruñido (¡grar!), un hacerse presente desde un sonido gutural que no se puede ir porque lo mantiene asido el “mi” inicial. No es cualquier grito, es el mío.
Migrar pesa. Carga con todo el bagaje político que le hemos ido depositando (a ritmos acelerados en los últimos años). Migrar para escapar; para llegar. Migrar como alcanzar lo inalcanzable; como pecado; como refugio; como traición; como última y única alternativa, como objetivo; como meta; como destino; como aspiración. “Migración” usada como lugar común en cientos de campañas políticas. Migrantes: la moneda de cambio de negociaciones bilaterales.
El migrante que emigra se arriesga a que la migra lo atrape cuando inmigra. No tiene ningún sentido y tiene todo el sentido del mundo. Mi mundo. Mi grar. Migré.
Migrar significó romperme en trocitos: despedirme, desprenderme, desacomodarme, deshacerme. Todo con el fin de reconstruirme, redefinirme, ¿reencontrarme? Volver a empezar y, desde ahí, intentar entender.
Me fui a Nueva York buscando algo, no sé bien qué. Al llegar a Manhattan me encontré con una ciudad agresiva, imparable, incosteable. Me hallé en una urbe que no se detiene, donde todos compiten por todo (para los auténticos neoyorquinos, cada cruce de cebra es la línea de salida de una carrera infinita, sin meta).
La isla de Manhattan colinda al norte con el Bronx, al este con Queens, al oeste con Nueva Jersey y al sur con Brooklyn. Inhala sueños y exhala angustia. Escupe a los derrotados.
Al sur, las calles tienen trazos serpentinos y nombres propios; edificios bien cuidados con tiendas de marca; Starbucks en cada esquina y habitantes con fenotipos europeos. Al norte, los edificios de la isla se ensanchan y se ensucian; los cafés de cadena se convierten en McDonald’s; las calles se ordenan en cuadrículas con números en vez de nombres y las pieles de los residentes se oscurecen, se curten; su inglés se acentúa o enteramente desaparece.
Nueva York está en constante tensión y conflicto, en un acelere tan brutal que entume; que escuece. La renta de un cuarto de 2×2 en Harlem cuesta lo mismo que la de un depa con sala de estar en la Roma. Ésa es mi isla, la de los dominicanos haciendo parrilladas en las banquetas; la de las nieves en carritos empujados por latinas bajo sombrillas de colores; la de la tiendita donde un árabe despacha para borrachos del barrio a gritos; donde todo lo inunda un reggaetón incesante saliendo de quién sabe dónde y llegando a todos lados.
Quienes escriben columnas casi siempre son expertos en algo. Yo no soy experta en nada más que en lo que veo y vivo, desde donde experimento y observo. Me mudé a Nueva York pensando que Estados Unidos era todavía este país progresista, baluarte de la libertad de expresión y refugio de los más necesitados. Lo idealizaba, pues. A los pocos meses llegó Trump.
Desde mi perspectiva, la única que tengo, la de las tres emes que soy, observo ese nuevo país que otrora recibía y liberaba a los oprimidos de otros regímenes y ahora encierra inocentes en jaulas. El que se constituyó por olas de migrantes, el que los recibía con una estatua –símbolo de la esperanza– y ahora les teme, los rechaza. El país del presidente que odia a los mexicanos “violadores, criminales”. Ese mismo país que había despenalizado el aborto en la década de los 70 y hoy batalla por mantener en pie ese derecho fundamental de las mujeres. (¿Qué haríamos sin la tenacidad de Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, que a los 86 años se niega a morir o retirarse, dejando su asiento libre para un elegido del actual presidente?)
Ésas son las tres emes. Y desde ellas entrevisto a otras como yo, pero más valientes: a las mujeres que migraron por necesidad, caminando por el desierto, por cumplir un sueño; las que perdieron hijos y fueron deportadas; las que se convirtieron en las dueñas de sus propios negocios. Desde mis tres emes analizo las leyes migratorias y los embates a la equidad de género. Desde mi experiencia como mexicana en Manhattan observo la realidad de dos países vecinos, su constante convivencia y confrontación –que cuestiono. Ofrezco aquí mis vivencias y mi visión; mi muy particular sesgo para experimentar la vida: ese lente con filtro de «triple M», a partir del cual vivo, veo y soy.
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona