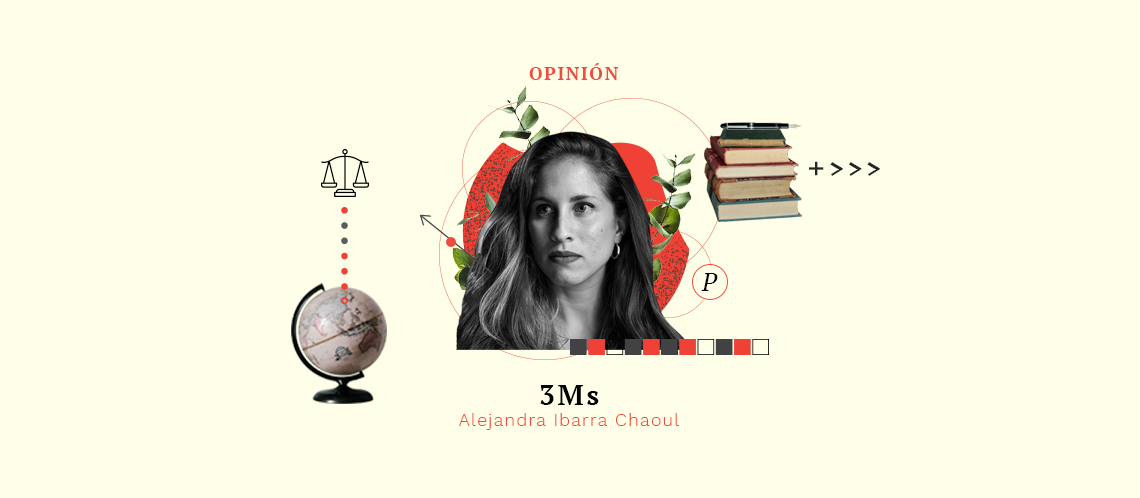Me gusta pensar que la historia de mis abuelos narra la evolución política y social de México en el Siglo XX. Te fuiste, Abuelo, pero te quedaste en miles de cosas
El bisabuelo materno de mi abuelo materno fue un general porfirista de barriga amplia, cabecita calva y barba frondosa. Cuentan las historias que Sara (la mamá de mi abuelo), cuando era niña, veía desde el balcón de la casa de su propio abuelo (sobre lo que ahora es Madero) a las tropas revolucionarias entrar a la ciudad. Veía a las tropas que habían acabado con la carrera de su abuelo entrar a la ciudad desde el balcón de la casa del general porfirista.
Por el otro lado de su linaje, el paterno, mi abuelo fue el resultado de la combinación de un sirio libanés de mirada penetrante y una marsellesa de mirada igualmente profunda. Él se llamaba Mauricio; ella, Matilde. Quizá esos ojos de ambos venían de la dureza de la vida en el viejo continente en el siglo XIX o tal vez eran resultado de las experiencias vividas en una tierra disputada y una de puerto, respectivamente. La realidad es que el hijo de ambos, Mauricio segundo —ese niño que crecería trabajando en una sastrería de Michoacán hablando francés— se convertiría un día en el papá de mi abuelo y tenía, también, la misma mirada dura.
Mauricio Héctor Chaoul Islas nació un 26 de abril de la unión de Sara, quien se habría convertido en una mujer que amaba recitar poesía en voz alta, y Mauricio, el niño michoacano que se convertiría en empleado del Monte de Piedad. El año era 1923 y la casa donde creció mi abuelo estaba en la calle de Fresno, en la colonia Santa María la Ribera, al norte del centro de la Ciudad de México. Desde niño recibió toda clase de tratamientos médicos entre experimentales y de punta, no porque estuviera enfermo, sino para prevenir achaques. Esa manía de inyectarle sustancias y bañarlo en sales especiales venía de lo que solo puedo asumir como el miedo que tenía mi bisabuela de que le pasara algo a su único hijo, ese niño que heredó el nombre del esposo que poco le duró antes de morir de un infarto fulminante al corazón.
Estudió ingeniería y, al titularse, mi abuelo trabajós toda su vida en lo que sería la Conagua. “Una vez tratamos de trazar la ruta del agua subterránea en la ciudad”, nos contaba en comidas de domingo con los ojos brillosos de ilusión al recordar sus hazañas. “Lo hicimos inyectando Cesio radioactivo al agua en unos pozos enormes que hacían un sonido como cantos de sirena”. Se reía, con esa risa suya que le arrugaba la nariz, haciéndole enseñar los colmillos mientras su torso entero se sacudía rebotando con las carcajadas casi siempre inaudibles.
A las 13:00 horas de cada día, mientras oía el radio en su cocina y, años más tarde sentado en el reposet médico del cuarto de la tele, anunciaba que era la hora del tequilita: “Salud de la mera buena y de la más mejor”. A pesar de que mi abuela lo acusara con todos los doctores que visitaran, Mauricio tuvo siempre muy buena salud y nadie pudo quitarle su tequila de medio día.
Masticaba cada bocado de comida 80 veces para asegurar su deseada longevidad. Quería vivir 100 años. Quién sabe si fueron las masticadas, los tratamientos médicos de vanguardia, o la envidiable manera en que gozó su vida, pero casi lo logra; le faltaron tres. Murió el 18 de enero de 2020.
Tenía ochenta y tantos años cuando fuimos de viaje a Pozos, un pueblo minero en Hidalgo, e intentó meterse a una mina bajo tierra. La entrada era por un hoyo oscuro al que lo tenían que bajar suspendiéndolo con cuerdas al interior. Era un explorador. Temía al sufrimiento y al dolor, odiaba los doctores, pero amaba la vida y los descubrimientos que vienen con ella.
Antes de volverse ingeniero conoció a una maestra normalista que inesperadamente llevaba por nombre el mismo de su abuela materna, esa francesa de Marsella a quien nunca conoció porque murió dando a luz a su padre. Matilde y Mauricio, el ingeniero y la maestra, tendrían también a una hija única de mirada penetrante que llamarían María Eugenia: mi mamá.
La mamá de mi mamá, contrario a la historia de la familia porfirista, era hija de otro mundo. Su mamá, huérfana por abandono, había visto cerros de muertos apilarse durante la decena trágica que azotó la Ciudad de México durante la Revolución. Y el papá de mi abuela materna luchó junto a Obregón, partiendo de Mixcoac en tren cuando era todavía un adolescente, para regresar años después, aunque parecieran siglos. Cuentan en la familia que cuando regresó no supo cómo decírselo a su madre hasta que una hermana lo vio en el tren ligero y pensó que era un fantasma.
Me gusta pensar que la historia de mis abuelos narra la evolución política y social de México en el Siglo XX. Mauricio venía de un linaje de porfiristas y terminó casándose con la hija de un revolucionario. Después, ambos trabajarían todas sus vidas para el Estado.
Mi abuelo comía uvas, pero solo peladas y sin semilla. Le encantaba el postre, amaba la fotografía y le gustaba brindar con coñac. Guardaba todo y todo lo que guardaba lo conservaba en su empaque original. Arreglaba cosas grandes y chicas con composturas hechizas que describía como moñitos. Se tardaba horas desenvolviendo regalos porque no le gustaba rasgar las envolturas. Tenía una fijación con cerrar la puerta con llave. Amaba las historias de aventuras intrépidas y hazañas en tierras lejanas. “Recordar es vivir”, decía. Creo que mi abuelo siempre le tuvo miedo a la muerte. Quizá fue esa consciencia a lo que tanto temía lo que lo impulsó a vivir tan plenamente su vida.
Este sábado regresé, junto con mi madre, la hija única de ese hijo único, a la calle de Fresno en Santa María la Ribera. Nos paramos afuera de la casa donde creció ese hombre noble y bueno que se alegraba cada vez que me veía y me saludaba con una sonrisa “princesita”. La casa estaba modificada, con pisos adicionales arriba del primero donde otrora había un patio interior en el que seguramente mi abuelo, cuando niño, jugó.
Es difícil, he aprendido, procesar la muerte. Se siente a veces como un mal sueño o una distracción momentánea. Por segundos, de repente, uno cree que no sucedió. Que no se fue. Que era una confusión. Hasta que una se encuentra sosteniendo una urna con las cenizas de quien, horas antes, respiraba. Entiendo también que en un país donde tantas vidas son arrebatadas por violencia de manera inesperada, injusta, irresuelta y desprevenida, la muerte pacífica de una persona con una vida longeva es un privilegio.
Te fuiste, Abuelo, pero te quedaste en miles de cosas.
Después de visitar tu casa no pude escribir de nada más que de ti y de lo maravilloso que fuiste.
Mauricio Héctor Chaoul Islas
1923 – 2020
Columnas anteriores:
Las respuestas están en los tonos de gris
Estamos teniendo la conversación equivocada sobre García Luna
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona