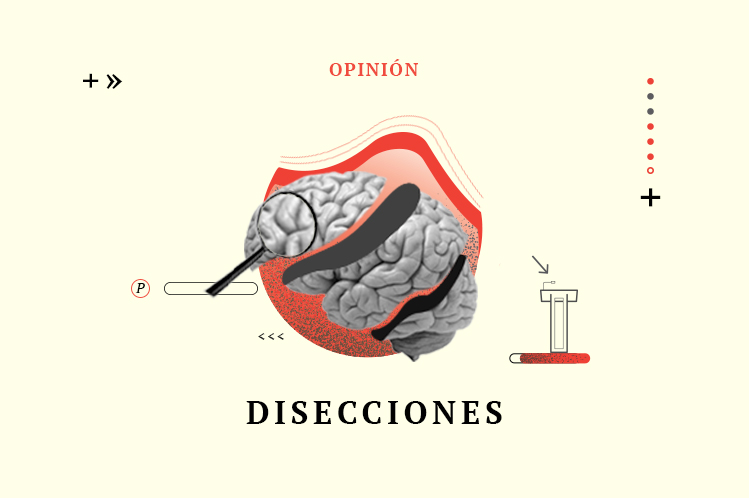El reconocimiento del genocidio en Srebrenica, en 1995, es parte de la lucha de los relatos en la arena política, que juegan un papel estratégico en la construcción de identidad colectiva, ya que valida a quien lo impulsa, cuestiona las interpretaciones de otros, reconoce la revisión del pasado, amplía la interpretación del presente y nos permite proyectar al futuro, donde aún hay un largo camino que recorrer
Por Félix Santana Ángeles*
El pasado 23 de mayo de 2024, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York votó una resolución promovida por Alemania y Ruanda para establecer el 11 de julio como el “Día Internacional para la Reflexión y Conmemoración del Genocidio cometido en Srebrenica en 1995”.
La falta de consenso sobre esta resolución quedó evidenciada cuando 84 países votaron a favor, 19 en contra y 68 se abstuvieron, nunca una resolución que apela al genocidio tuvo una opinión tan dividida, pues al ser reconocido como uno de los crímenes más atroces en contra de la humanidad, siempre tiende a generar unanimidad en su rechazo.
Por esa razón es importante reconocer la naturaleza del delito y profundizar en su entendimiento para que que este tipo de resoluciones puedan servir como instrumentos para abonar a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación de las víctimas y la necesaria reconciliación de un pueblo profundamente lastimado a través de la implementación de medidas de no repetición.
En primer lugar, la palabra genocidio proviene de dos vocablos, el griego, “genos” que significa “raza o pueblo” y el latino “cidium” que significa “acción de matar”, este término lo creó en 1944 el profesor polaco de origen judío, Rafael Lemkin para describir las atrocidades cometidas por Hitler contra el pueblo judío.
La primera vez que se utilizó el término, fue en el acta de acusación durante los juicios de Nuremberg, en la que se describe la intensión de exterminar a una parte de la población por pertenecer a una raza étnica específica, el pueblo judío.
Los elementos del genocidio son: el asesinato o la matanza de un determinado grupo de personas para destruirlo total o parcialmente; la acción de lesionar gravemente su integridad física o mental de los miembros de un grupo, lo cual puede incluir tortura, actos inhumanos o degradantes, violaciones o violencia sexual; el sometimiento intencional para su destrucción física, privándolos de agua, alimentos, medicamentos o expulsándolos de sus hogares; impedir los nacimientos a través de esterilizaciones forzadas, separación de hombre y mujeres, abortos forzados y el traslado por la fuerza de niños pertenecientes a ese grupo con la finalidad de aniquilarlos.
En 1991 cuando comenzó el proceso de desintegración de Yugoslavia, los enfrentamientos entre las diferentes facciones llevaron a una recomposición territorial, en ese contexto los combates entre las fuerzas serbias y las milicias bosnias se intensificaron, a tal grado que la Organización de las Naciones Unidas intervino enviando un contingente de soldados de origen holandés de “cascos azules” para proteger a la población, autorizados a utilizar la fuerza, sólo en defensa propia, adicionalmente, para proteger a los civiles decretaron una “Zona segura, libre de ataques y otras acciones hostiles”.
El asedio sobre la ciudad de Srebrenica,tuvo su máximo punto de tensión, el 11 de julio de 1995 cuando fuerzas militares serbio bosnias desplazaron a civiles que se intentaron refugiar en los campamentos de la ONU, lamentablemente miles de ellos fueron detenidos, maltratados, torturados y ejecutados extrajudicialmente.
De acuerdo con la Comisión federal de personas desaparecidas de Bosnia, el resultado de esa masacre fue más de 8 mil 300 personas desaparecidas o asesinadas, mayoritariamente niños, adolescentes y ancianos, con el objetivo de alcanzar la limpieza étnica de la ciudad; las ejecuciones masivas se desarrollaron con base en un patrón preestablecido, los hombres atados de las muñecas a la espalda, con los ojos vendados y descalzos fueron llevados a escuelas o almacenes vacíos, posteriormente fueron trasladados en autobuses o camiones a sitios aislados para su ejecución, una vez ejecutados los cuerpos fueron sustraídos en pequeños grupos para posteriormente dispersarlos en fosas clandestinas.
Años después, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia con base en 3,500 testimonios, afirmó que la masacre fue un genocidio al tratar de eliminar a 40 mil musulmanes bosnios que vivían en Srebrenica, los despojaron de sus pertenencias e identificaciones, los asesinaron deliberada y sistemáticamente, posteriormente el Tribunal Internacional de Justicia ratificó la sentencia de genocidio. Actualmente a través de análisis de ADN, se han identificado a 6,838 víctimas encontradas en fosas comunes y aún continúa el largo proceso de búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos.
Las ancestrales diferencias históricas, sociales y culturales en la región de los Balcanes, debe entenderse como un proceso de integración complejo que exige inteligencia colectiva, voluntad política, frente a un hipotético propósito de reconciliación; los procesos judiciales han alcanzado sanciones para algunos perpetradores, pero en la conciencia colectiva de las víctimas, la sed de verdad y necesaria reivindicación de la memoria de los ejecutados no se ha satisfecho.
La lucha política por la memoria es un abierto desafío al status quo, es una conversación necesaria en la que sólo los gobiernos progresistas abren la discusión, pero normalmente son las víctimas quienes promueven estos espacios, desde los cuales se articulan nuevas narrativas con el objetivo de cambiar el relato oficialmente aceptado.
Como parte de un proceso de reconciliación, en la construcción de la memoria colectiva todos los relatos deben tener lugar (de las víctimas y de los perpetradores), aquí se encuentra el problema de la recién aprobada resolución de la ONU sobre Srebrenica, no todos los actores fueron involucrados, no se trata de que acepten nuevas versiones, pero sí de reconocerlas y cada parte pueda exponer los argumentos de su actuación en esta historia.
La lucha de los relatos en la arena política, juegan un papel estratégico en la construcción de identidad colectiva, ya que valida a quien lo impulsa, cuestiona las interpretaciones de otros, reconoce la revisión del pasado, amplía la interpretación del presente y nos permite proyectar al futuro, donde aún hay un largo camino que recorrer.
*Félix Santana Ángeles es licenciado en Planeación Territorial, cuenta con estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas, fue asesor legislativo en el Senado de la República, Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Constituyente de la Ciudad de México, coautor del libro “La Guerra que nos ocultan” (Editorial Planeta, 2016) fue encargado del despacho de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, fue Director General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ahí se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, además de Secretario Ejecutivo de la Comisión para la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, actualmente es Tercer Secretario en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.
Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona