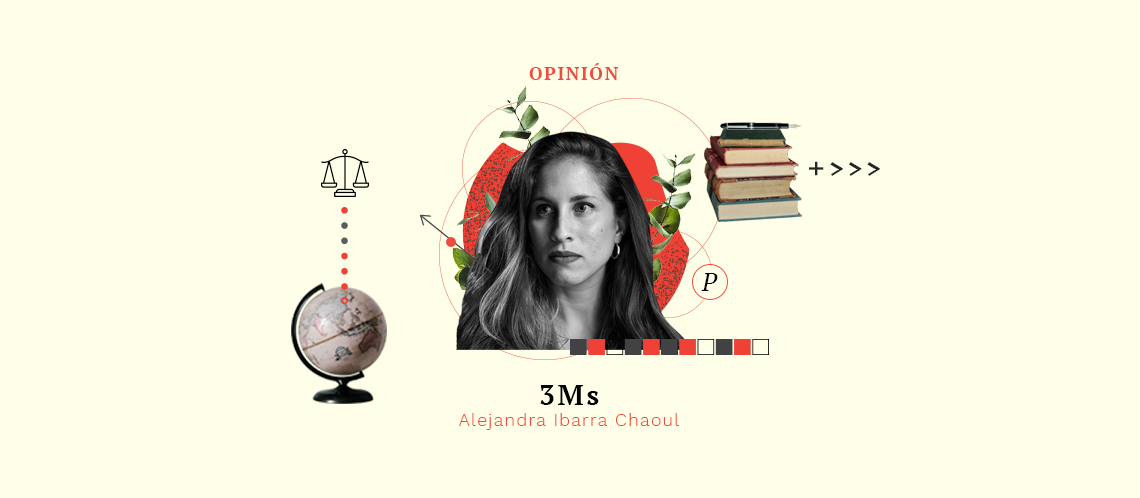Un año nuevo es una fecha arbitraria, sí, pero es una fecha que nos sirve, colectivamente, para pensar cómo queremos vivir. Cómo queremos crear, organizarnos, gobernarnos, cuidar el plantea, cuidarnos, reconocer nuestros justificados reclamos de justicia, de reparación
Tw: @chaoul
Cuando 2019 terminó, mi vida –como la de todas las personas– era completamente diferente a lo que es hoy. Hace un año acababa de tomar la decisión de mudarme de Nueva York, donde había vivido los últimos cuatro años, para regresar a México. La decisión había venido después de un largo proceso de evaluación; de la absurda contabilidad de pros y contras y de un continuo debate interno sobre qué quería de mi vida.
Había pasado 2019 y parte de 2018 viajando entre Nueva York y México. Venía a la Ciudad de México al menos una vez cada tres meses por trabajo. Vivía una existencia dividida, sin haberlo decidido así y por inercia seguía regresando, una y otra vez, a mi país.
Era como una mariposa negra incansable, buscando un foco de luz aleteando desespera y torpemente sin gracia alguna. Al menos así me sentía. Ahora, en retrospectiva, creo que eso que yo llamaba inercia, eso que me hacía regresar siempre a México, era más bien una certeza intuitiva de querer estar aquí –cosa que mi mente racional era incapaz de escuchar.
* * *
Los últimos días de 2020 salimos a caminar, Jorge y yo, por las calles del centro de Mérida. Recorrimos Paseo de Montejo con sus amplias aceras y un calor sofocante, que –los locales dicen—es el clima más templado que llega a tener esta ciudad. La ramas de los árboles caen encorvadas, como si languidecieran con el calor de la capital yucateca, formando una sombra tenue bajo la que caminamos. Es verdad que viajamos en la pandemia, pero no para huir del semáforo rojo de la capital mexicana. Este viaje lo teníamos pensado desde antes y acá las medidas sanitarias para controlar la propagación del coronavirus son más estrictas que en la Ciudad de México.
Llegamos a nuestro destino después de la caminata: una panadería artesanal en una casa vieja del centro. Es de un piso, como todas alrededor, y de techo plano. Afuera solo cuelga una lámina con la forma de la silueta de una hogaza de pan del techo, es el logo del lugar. Adentro se alcanzan a ver tres mesas con comensales y una barra. Detrás están los panaderos y baristas. Una fila de tres parejas espera paciente en la banqueta para entrar. Nos anotamos en la lista.
Adentro, después de desayunar, platicamos con el dueño. Andrés es un joven meridano que regresó a su cuidad después de siete años fuera: cuatro estudiando la carrera en otra ciudad de México y tres más en el sureste asiático, donde tuvo que inventarse un nuevo nombre para que los locales pudieran pronunciarlo. Al regresar, nos cuenta, empezó un proceso de duelo donde le tocó empatar las dos versiones de sí mismo que vivían en él. Andrés, la persona que fue en Mérida, se encontró con quien había sido en el sudeste asiático. Y el dueño de la panadería artesanal de hoy es una fusión de los dos hombres.
Pienso en el libro que me regaló mi amiga alemana antes de dejar Nueva York. Era un tratado sobre la migración y el dolor que venía con ella. Se centraba en el concepto alemán de heimat, una mezcla entre hogar y patria. El autor argumentaba que al migrar y llegar al nuevo destino, uno tenía que reinventarse, reconstruirse, crear una versión de uno mismo que tuviera sentido en su nuevo ecosistema para sobrevivir. Pero para hacerlo, y al dejar atrás el heimat, tenía que dejar también –para siempre– una parte de sí mismo.
* * *
En enero de 2020, antes de que supiéramos que habría una pandemia, todos los cambios me daban miedo. Durante esos días fui a un bar en Nueva Jersey con las paredes cubiertas de posters de música y pintas de los comensales. Las mesas eran pequeñas, de madera, y todo el lugar exudaba ese hedor a cerveza vieja desparramada noches anteriores.
Me había reunido con un conocido para escribir nuestros propósitos de año nuevo, algo en lo que él era muy bueno, según me dijo. Yo era pésima. La idea de exigirme metas concretas y exigentes al inicio de un año nuevo me parecía aborrecible. Nunca había entendido por qué sería deseable iniciar el año con ese nivel de presión. Su método, me aseguró, era diferente.
Sentados en la mesa, con un par de cervezas, sacamos una hoja de papel y pluma cada quien. No me acuerdo exactamente del consejo que me dio. Creo que era algo como no proponerme cosas que no disfrutaba ni plantear metas muy precisas. Había algo sobre combinar propósitos profesionales y personales, que tuvieran un rango de adaptación aceptable. Más que metas, los propósitos que escribimos eran una especie de pauta o ruta para guiar las actividades del año de cada quien.
Al recordar mi lista de propósitos de 2020, encuentro que –dentro de lo que escribí—cumplí cuatro de seis propósitos. Lo raro es que, aunque no consultara la lista como mandato o examen de manera periódica, sus principios sí guiaron mi vida durante el año. Elegí un lugar para vivir los próximos 3 años. Recibí gente en mi casa para cenar o tomar un mezcal, incluso durante la pandemia en la medida de lo posible. Escribí más: publiqué ensayos, reportajes, crónicas y me permití fluir en esta columna. No logré retomar la costura. Tampoco hice un hábito de correr.
* * *
Jorge y yo decidimos despedir el 2020, y recibir el 2021, en la casona vieja donde nos estamos hospedando. Tiene una terraza desde donde se ven los balcones del hotel de enfrente, el Fiesta Americana, y se alcanza a ver un poco de Paseo de Montejo (Los Campos Elíseos yucatecos) con su elegante iluminación navideña que envuelve a los árboles de la banqueta y los faros del camellón.
En Mérida, para controlar la pandemia, hay un toque de queda que prohíbe estar en la calle de 11:00 pm a 5 :00 am. Jorge supo de algunas fiestas clandestinas para celebrar el fin de año, pero la mayoría de la gente que conocemos no se siente en un espíritu muy festivo. Nuestra cena es modesta pero especial, no necesitamos más. Nos sentamos a reflexionar sobre el año, con una copa de vino, sentados en un par de sillas de plástico verde, esperando que de la medianoche.
Han sido meses y meses de pandemia, apenas se empiezan a distribuir escasas vacunas alrededor del mundo. Ambos vivimos pérdidas personales este año; experimentamos la cercanía con la muerte de una manera que no conocíamos. Profesional y personalmente nos planteamos cambios y evolucionamos.
Vemos Twitter e Instagram; las redes se llenan de reflexiones de fin de año, de mentadas de madre al 2020 que termina; de una superficial sensación de esperanza basada únicamente en la arbitrariedad de una fecha. Cambia el año, pero nada más. ¿Qué puede mejorar? Serán meses antes de que nos toque una vacuna y podamos volver a salir, bailar, abrazarnos sin preocupación, acercarnos.
Pero conforme avanza la conversación sobre todo lo que extrañamos, nos preguntamos qué tanto de la vida anterior al coronavirus queremos recuperar. ¿El tráfico agresivo? ¿La productividad laboral como única medida de valía personal? ¿El consumo desenfrenado y la contaminación que conlleva?
Llegan las campanadas de las 12:00, sacamos las uvas y unos cuantos gritos aislados se escuchan en la calle. De las ventanas del hotel de enfrente se asoman algunos turistas, enclaustrados en el Fiesta Americana por la cuarentena y el toque de queda. Parados en sus balcones, algunos saludan. Otros gritan. De terraza a balcones despedimos el año que termina y recibimos el que empieza. Alguien empieza a cantar.
* * *
Despertamos en 2021. Todo se siente igual. Jorge salió a rodar; yo me quedé en la casona por un rato para pensar. Decido sacar una hoja de papel y pluma para escribir mis propósitos de este año. A diferencia de 2020, cuando hice este ejercicio en el bar de Nueva Jersey, hoy me ilusiona. Lejos de sentirme aturdida pensando en qué anotar, tengo claridad sobre qué cosas quiero en mi vida. Sé que guías trazar para usar como rieles y, sobre ellos, avanzar.
La música sale por las bocinitas internas de mi celular, en la mesa junto a la hoja donde escribo, mientras anoto una tras otra idea, en borrador primero y en una lista final después. También a diferencia del año pasado, hoy tengo menos miedo. Tengo menos miedo de querer y soñar y desear, sabiendo que tal vez algo (o todo) de lo que me proponga puede fallar. Este año, sin embargo, me emociona intentarlo.
Jorge regresa del recorrido en bici. Nos recostamos sobre la hamaca que se mece mientras él “patea pared”, como dicen aquí, para impulsarnos. El día, otra vez, es porfiadamente soleado y la luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles; los rayos entran saltarines por la ventana. Leo mensajes con deseos de año nuevo en redes sociales. Más gente de la que me imaginaba se siente agradecida. Más gente que cualquier otro año que yo recuerde desea un 2021 pleno, lleno de risas, con más amor; un año donde encontremos satisfacción y paz.
Aunque sea una fecha arbitraria, hay una sensación colectiva de triunfo: 2020 trajo una pandemia, sí. Perdimos a cientos de miles de personas, es cierto. Pero la humanidad también desarrolló una vacuna contra el SARS-CoV2 en menos de un año. Aprendimos (casi todos) a usar cubrebocas. El coronavirus evidenció (aún más) la desigualdad de nuestras sociedades y nos obligó a confrontarnos con todo lo que hemos estado haciendo mal y queríamos ignorar. Los bosques ardieron. Las democracias flaquearon. La contaminación siguió aumentando. El racismo y la violencia machista, destapados por la pandemia, fueron expuestos en toda su horrenda desnudez. Tocamos fondo, pero aquí seguimos. Un año nuevo es una fecha arbitraria, sí, pero es una fecha que nos sirve, colectivamente, para pensar cómo queremos vivir. Cómo queremos crear, organizarnos, gobernarnos, cuidar el plantea, cuidarnos, reconocer nuestros justificados reclamos de justicia, de reparación. Un año nuevo no es una obligación a replantearnos, sino una invitación a proponernos cómo hacerlo mejor.
Jorge vuelve a patear la pared y el movimiento calmo de la hamaca me arrulla; el calor adentro de la casa es menos y afuera se escucha la total tranquilidad de un Paseo de Montejo vacío por ser 1 de enero. No puedo evitar pensar que después de un año en el país, al igual que el dueño de la panadería artesanal de Mérida, las dos versiones de mí –la de Nueva York y la de México—poco a poco se fusionan, sanando la herida del duelo. Poco a poco me voy convirtiendo en una tercera y nueva versión de mí, donde caben ambas. Cierro los ojos, la hamaca me envuelve, y siento que por fin –y quizá por primera vez—estoy en heimat.
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona