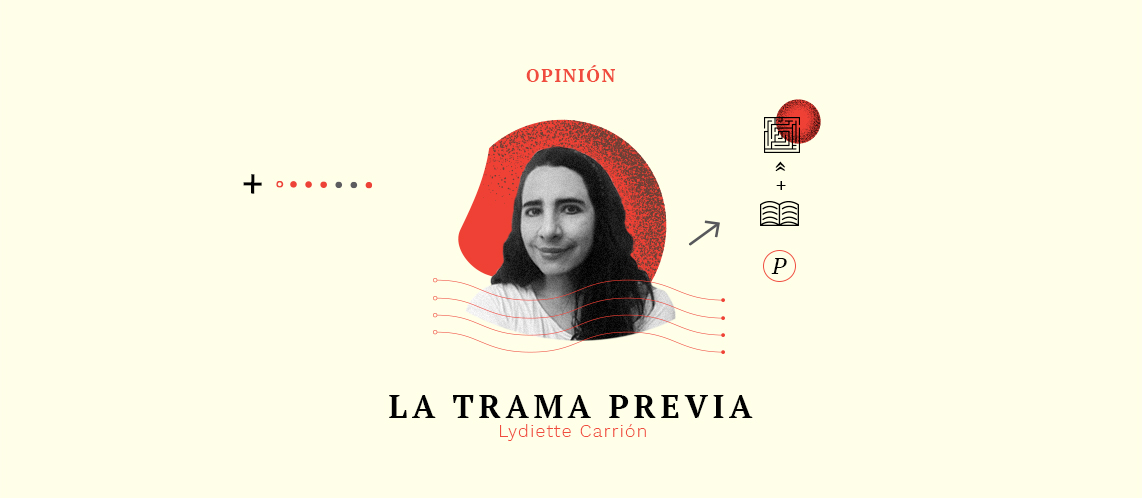El miedo atroz a la epidemia está desde tiempos inmemoriales. Nuestra fortaleza como especie depende de la solidaridad y el grupo. Pero en las epidemias, el grupo se vuelve el riesgo. El enemigo. Es quizá el origen del pánico
Twitter: @lydicar
“Fue a principios de septiembre de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rótterdam, adonde había sido traída según unos de Italia, según otros de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca; otros decían que la habían traído de Candia, y otros que de Chipre. Pero no importaba de dónde había venido; todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda.
“En aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos, o para embellecerlos por obra de la imaginación humana, como hoy se ve hacer. Las informaciones de esa clase se recogían de las cartas de los comerciantes y de otras personas que tenían correspondencia con el extranjero, y sólo circulaban de boca en boca; de modo que no se difundían instantáneamente por toda la nación, como sucede ahora.
“Sin embargo, parece que el Gobierno estaba bien informado del asunto, y que se habían celebrado varias reuniones para estudiar los medios de evitar la reaparición de la enfermedad; pero todo se mantuvo muy secreto. Fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo, como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco, y cuya falsedad esperamos.
“Eso hasta fines de noviembre, o principios de diciembre de 1664, cuando dos hombres, franceses, según se dijo, murieron apestados en Long Acre, o más bien en el extremo superior de Drury Lane.
“Sus familiares trataron de ocultar el hecho tanto como les fue posible, pero el asunto se divulgó en boca de los vecinos, y los secretarios de Estado se enteraron y resolvieron averiguar la verdad: ordenaron a dos médicos y un cirujano visitar la casa e inspeccionarla. Así lo hicieron, y descubriendo en los cadáveres señales evidentes de la enfermedad, hicieron pública su opinión de que esos hombres habían muerto de la peste.
“A continuación se trasladó el caso al oficial de la parroquia, quien a su vez lo llevó a la Casa del Ayuntamiento; y se lo dio a publicidad en el boletín semanal de mortalidad del modo habitual, es decir:
“Apestados, 2. Parroquias infectadas, 1.”
Así inició Daniel Defoe su memorable de no ficción ficcionada Diario del año de la peste. En el siglo XVII, a Londres llegó la peste. Los habitantes entraron en pánico, no muy distinto que ahora, con compras de pánico y aislamiento. Quienes podían (gente de cierta capacidad económica y rango social) se largaban de la ciudad. Evitaban las multitudes. Los que no podían, la enorme mayoría, esperaban rezando que no les tocara.
En esa época un contagio significaba muy probablemente la muerte. Las condiciones de higiene, los avances médicos y la cobertura de salud era bien distinta.
Defoe, quien además de escritor de ficción era periodista de folletines, consideró noticioso relatar la última epidemia que la ciudad había enfrentado antes, veinte años atrás. Reunió los datos “duros” en las capillas, ya que eran curas y capillas quienes registraban los decesos (No era la autoridad civil, sino la religiosa, la que se encargaba de esos menesteres).
También consiguió el escrito de un médico que se quedó en Londres, ayudando a los enfermos. Este, en su momento, lo decidió así para ayudar y también recabar la mayor información posible. Hizo lo que ahora llamaríamos un estudio epidemiológico, a poniendo en riesgo su propia vida. Un héroe que la historia ha olvidado.
Lo ha olvidado, pero no del todo. Defoe convirtió los datos duros en una suerte de crónica ficcional. Escribió la historia como una novela, en primera persona, como si se tratara del testimonio de hombre que estuvo ahí.
**
Leo el pánico de aquellos días, en Londres, 400 años atrás. La desesperanza que narra Defoe una vez que la ciudad entró en cuarentena. Los que se quedaron se aferraban a sus ideas religiosas. Surgían, por todas partes, sermoneros que proclamaban el fin de los tiempos. Algo que recuerda las pandemias masivas que propició la invasión de América por los españoles. No sólo por medio de las armas, del discurso, sino a través de enfermedades desconocidas –para las cuales los cuerpos mesoamericanos no tenían ninguna defensa– fue que colonizaron. Y los mexicas hablaron también del fin de los tiempos.
Desde que el hombre es hombre, su exterminio parece siempre a la vuelta de la esquina.
Y luego, recuerdo a Edgar Allan Poe con su Máscara de la muerte roja:
Una fecha que podría ser cualquier fecha. Por poética, Poe lo fecha en época de palacios y aristocracia. Las ciudades cerradas y tapiadas. La muerte rondando. Una enfermedad contagiosa que mata a sus víctimas mientras se desangran por los poros, con una máscara de sangre.
Pero a los nobles no les preocupa. Ellos pueden huir al campo, como lo hicieron también los personajes Bocaccio en su memorable Decamerón. Encerrarse fuera de la ciudad. Hacer banquetes y bailes sin descanso, mientras los pobres, aquellos que no tienen casas de descanso, deben continuar trabajando y enfermando y muriendo en ciudades-cárceles de exterminio. Sabiendo que muchos no vivirán. Conviviendo con los muertos que se apilan en las esquinas y los callejones. Conviviendo con cadáveres que apenas semanas antes eran vecinos, amigos, hijos, amantes.
Los nobles bailan y se olvidan. Se amurallan. El príncipe que ha convidado a sus amigos a su palacio en el campo regala la última gran fiesta: un baile de disfraces. Y ahí bajo la máscara, llega la muerte roja…
En la modernidad, queda el resabio de este miedo atroz: la epidemia. Ahora toma la forma de películas apocalípticas donde el virus mortal transforma, muta a la víctima, destruye, pero no mata. El miedo está ahí, desde tiempos inmemoriales. Quizá por eso no importa que cada día los expertos epidemiólogos declaren que la tasa de mortalidad del coronavirus es menor que el de la influenza estacionaria, que mata a miles cada temporada. No escuchamos que el cambio climático, ese sí, atenta contra la viabilidad de la especie humana. Y no nos importan, no nos resuena. No hacemos nada.
Y en cambio sí salimos en estampida a vaciar las farmacias, los costcos y los supermercados.
Nuestra fortaleza como especie depende de la solidaridad y el grupo. Pero en las epidemias, el grupo se vuelve el riesgo. El enemigo.
Y eso es algo que pega profundo en nosotros. Es quizá el origen del pánico absoluto.
Columnas anteriores:
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona