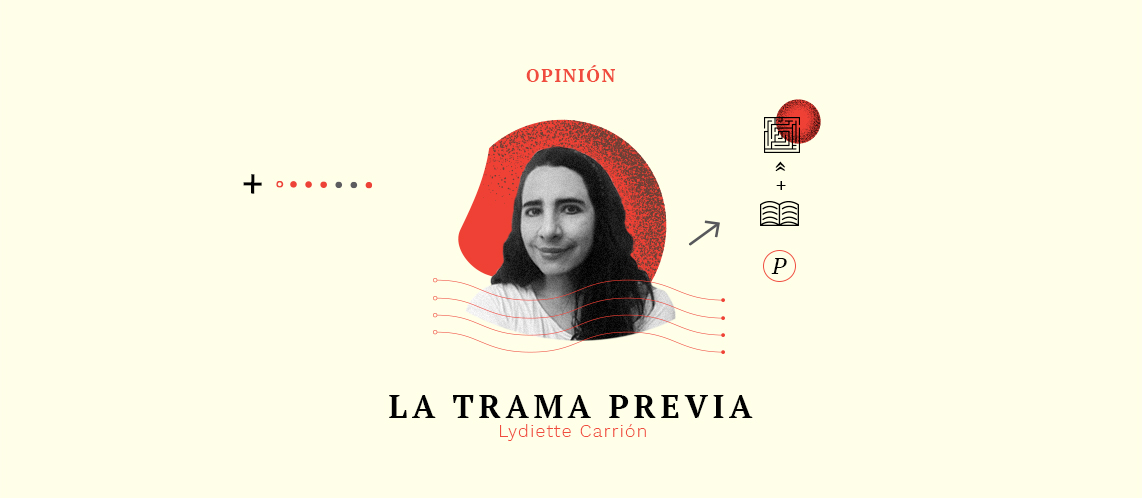No todos los mexicanos en Ucrania fueron desplazados. Se quedaron, sobre todo, mujeres. Los militares, los dueños del mundo, no entienden que la gente crea lazos y afectos por donde camina…
@lydicar
En México se habla y escribe de las y los mexicanos que vivían en Ucrania; y que han tenido que huir de sus hogares dejándolo todo, debido a la invasión rusa. Estas mexicanas y mexicanos han regresado a nuestra tierra con el corazón roto, con miedo, dejando seres amados, abandonando proyectos de vida.
Sin embargo hay voces más silenciosas, muy poquitas, aquellas mexicanas que vivían en Ucrania y ante la amenaza de invasión decidieron no irse. Ahora, permanecen allá. La mayoría de estas personas son mujeres. Y esto último no es casualidad.
Las razones para quedarse pueden ser varias, pero hay una preponderante: si están casadas con un ucraniano, él no puede abandonar el país. Si se encuentra en sus veintes, probablemente ya ha sido reclutado o encuartelado. Si está en sus treintas pertenece a la reserva militar y podrá ser llamado en cualquier momento. Y ellas han decidido no abandonar a sus compañeros de vida.
Hablo con J., una mexicana en sus cuarentas, sin hijos. Accede a narrar su experiencia, guardando su identidad, la de su esposo, y el pueblo en el que están.
Ella pide: “escribe de nosotras, las que nos quedamos”. Agrega: “Todos hablan de los desplazados y nosotras qué”. No todos los mexicanos se fueron. “Las que nos quedamos somos mujeres”.
Pide sobre todo respeto. Hay quienes la han juzgado por no huir de Ucrania. La han interpelado sobre todo conocidos en México. ¿Por qué no ponerse a salvo? Por solidaridad, responde. Su esposo no puede salir de Ucrania, y ella ha decidido acompañarlo.
Es pequeña, delgada y morena. Antes, cuenta (y en su voz se escucha la sonrisa), las y los ucranianos quedaban fascinados por el color y la forma de sus ojos; por el tono de su piel, por la negrura azabache de su pelo. Había quien la pensaba que podría ser gitana, o italiana. Pero la mayoría quedaba desconcertada. ¿En qué país las mujeres tienen ojos enormes y negros como gotas de tinta? Ahora, su esposo le pide no salir ni al jardín; con toda la gente que huye, con todo el caos y los toques de queda, y las sirenas que de pronto se activan; con los probables “infiltrados”, una mujer tan llamativa está en particular riesgo.
Cuatro años atrás llegó a aquel pueblo pequeño, al Oeste, cerca de los Cárpatos. Fue y ha sido difícil adaptarse: los inviernos arduos; por ejemplo. El primero fue el peor. La falta de sol implicó una profunda depresión. Recién casada, cuando debería apelar a la euforia del primer año, no podía sacudirse la tristeza ocasionada por esos helados y cortos días, tan carentes de vitamina D.
Luego fue la lengua. Cuando llegó hablaba un poco de ruso e inglés. ¿Como es que el amor florece lost in translation? Lo hace. En su provincia aprendió el ucraniano y se enamoró de la lengua y de historias ocultas de ese mundo eslavo: “¿Sabías que los celtas provienen de aquí, de Ucrania?”, narra emocionada. Ha registrado en su Instagram cada pequeño descubrimiento de ese mundo extraño y bello, pero que la ha costado tanto en lo emocional: las tradiciones paganas, los escasos museos de su provincia, la historia de invasiones y guerras.
Pero quizá lo más duro de vivir allá fue adaptarse a lo conservadora que puede ser la provincia ucraniana, que en muchos aspectos es parecida a lo que se vive en los pueblos más conservadores de, por ejemplo, los altos de Jalisco o la zona de antigua influencia cristera. Le dolía por ejemplo, saber que en México el movimiento feminista tomaba las calles cada vez con más fuerza, y en aquel país, el feminismo era apenas una idea muy pálida, muy mal vista. Un poco como México en los ochenta del siglo pasado.
Así pasaban sus días: en el trabajo, conociendo gente, caminando en los fríos y hermosos campos con su esposo. A veces maldiciendo el frío y la lejanía. El anhelar estar en su natal Xochimilco, en esta contaminada ciudad de los palacios, cerca de familia y amigos y conocidos que hablan la lengua que su ombligo reconoce como suya. Y a veces fascinada por el encuentro con un mundo eslavo oculto.
Así pasaban sus días hasta que llegó la guerra, o mejor dicho la invasión. Y le tocó decidir. Y decidió la solidaridad. “Así soy”, ataja. Pocos días después su trabajo cerró: la empresa que le daba empleo bajó la cortina, hicieron un último pago y cada quien se encerró en su casa
Hace poco los bombardeos se acercaron a su pueblo, que parecía relativamente seguro en esta guerra, ya que “aquí no hay nada que puedan querer”. Caminaba rumbo a la tienda cuando sonaron las sirenas. Estaba en medio del camino. No tenía a donde esconderse si el ataque era ahí. Un amigo con el que hablaba la guió a casa de su madre, para que se resguardara en lo que pasaba todo.
Aquel día regresó temblando, en shock. El llanto y el dolor de su esposo por sentir que ha sido su culpa, que por él se quedó, que él la ha puesto en este trance. Las promesas de que en cuanto puedan salir volarán lejos, muy lejos, a este nuestro país semitropical. Cuando todo pase, cuando la invasión pase, cuando la guerra pase. Estaremos bien.
J. no es la única. Otra amiga suya, mexicana también, comparte fotos de sus bebés en los refugios de Kiev, mientras protege sus oídos con orejeras apeluchadas. Bebés mexicano-ucranianos que, gracias al cuidado de su madre, no saben a ciencia cierta que un ejército está bombardeando su ciudad.
Los militares, los dueños del mundo, no entienden que la gente crea lazos y afectos por donde camina. Y que cada guerra trastoca vidas, y que no hay forma de trazar fronteras y afectar solo a unos y a otras no.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona