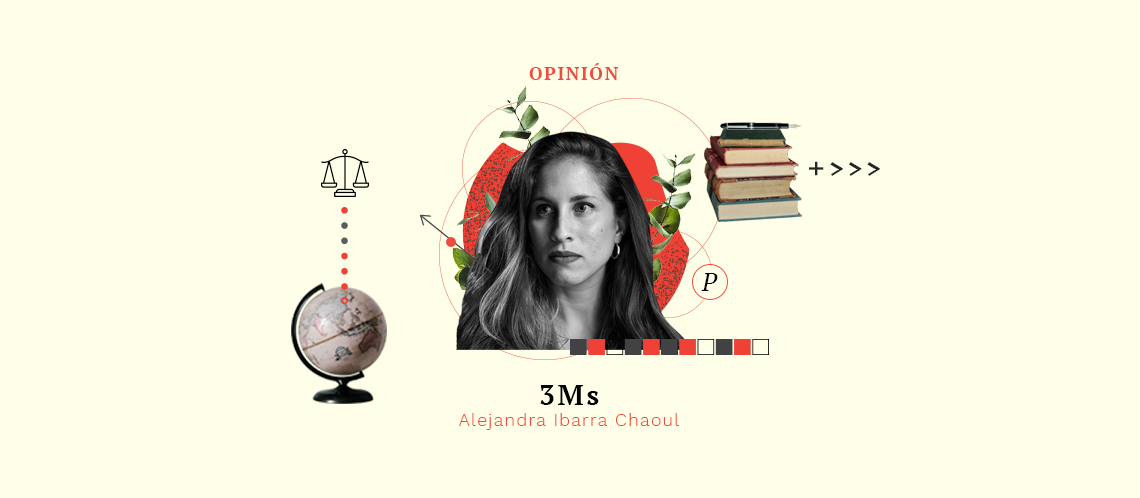¿Por qué a los hombres con quienes tengo una relación profesional, con quienes no comparto mi vida íntima, les importa que yo sea feliz? ¿Por qué esa aparentemente genuina preocupación por mi felicidad está siempre relacionada única o exclusivamente con mi vida de pareja? Hay algo en ese planteamiento que es necesariamente condescendiente y paternalista
Twitter: @luoach
Las ideas en este texto definitivamente están relacionadas, pero no de manera directa o lineal; no pretenden establecer causalidad. Son digresiones entre emociones y reflexiones que presento como alimento —snacks, si me permiten— para el pensamiento.
***
Mi primer día en el trabajo de Santa Fe fue un martes. Me acuerdo bien de esos momentos torpes e incómodos en los que todavía no conoces a nadie en la oficina y no sabes bien qué te tocará hacer. Todavía no había cubículo habilitado para mi posición y la computadora no la habían traído del piso de informática. Mi jefa directa me dio una carpeta con informes y publicaciones para que revisara mientras todo terminaba de acomodarse.
El día siguiente, miércoles, fue más o menos igual, por eso no fue raro cuando otro director de área que no era mi jefe pero sí mi superior jerárquico, propuso que yo lo acompañara el jueves a una plática que tenía que dar en Toluca.
Así pues, el día siguiente, mi tercer día en el trabajo, llegué a la oficina en Santa Fe y me reporté con el director de área en cuestión. En vez de ir en un coche y con un conductor de la institución, decidió que nos iríamos él y yo en su coche, él manejando. Yo tenía 25 años; él 32.
Llegamos a Toluca rápido, dio la plática y de salida me dijo que fuéramos a algún lugar a comer para aprovechar los viáticos antes de regresar. Estábamos muy cerca de la oficina y me parecía absurdo gastar dinero de viáticos en comer fuera, pero propuse ir a La Vaquita, el clásico establecimiento de tortas de chorizo verde, por proponer algo rápido y barato para regresar a Santa Fe y salir de esa situación. “No”, me dijo, “vamos a ir al mejor restaurante de Toluca”, averiguó cuál era y me pidió hablar para confirmar que tuviéramos lugar.
Recuerdo muy bien la comida, la atención excesiva que le puse a cada platillo para no pensar en la situación en la que estaba, y recuerdo que él pidió una botella de vino “la más cara que tengan”, en la que gastó 2 mil pesos. Recuerdo que me dijo que “me la tendría que tomar yo” porque él iba a manejar carretera de regreso. Y me acuerdo, sobre todo, de lo incómoda que me sentía.
En el camino de regreso, adentro del coche mientras él manejaba y yo estaba un poco mareada por el vino, me preguntó si tenía novio. Le dije que sí. Me preguntó cuánto tiempo llevaba con él; le respondí. En todo ese tiempo no podía identificar qué me molestaba tanto, y no se me ocurrió nunca que podía no responder. Años después entiendo que lo que me molestaba era cómo él se invitaba a mi vida personal en un ambiente laboral, cómo un total desconocido actuaba como si tuviera derecho a mi privacidad.
Después me preguntó si estaba contenta en mi relación. No sé si le respondí a detalle o no, pero me acuerdo perfecto de lo último que dijo ese hombre al que yo había conocido escasos días antes: “yo sólo quiero que seas feliz”.
***
Un año después me fui a la maestría. Antes de iniciar clases, los estudiantes extranjeros fuimos a dos días de orientación organizados por la universidad para que pudiéramos navegar mejor el programa académico. El primer día nos tocó hacer un rally en equipos: encontrar los lugares emblemáticos señalados en una lista de pistas para familiarizarnos con el barrio de Morningside Heights donde está Columbia.
En mi equipo estaba Manuel, un mexicano de 42 años que había decidido dar un giro de timón en su carrera profesional después de más de una década como empleado en finanzas. Era mucho más grande que el resto de nosotros, que teníamos entre 22 y 27 años de edad.
Cuando empezó el rally, estábamos a punto de cruzar una calle cuando Manuel se volteó bruscamente intentando detenernos antes de bajar de la acera y casualmente me manoseó toda. Estaba apenadísimo, me aseguró; había sido completamente sin querer. Es más, dijo que ni siquiera sabía cómo había sucedido. A pesar de que todavía me acuerdo cómo me tocó los senos con ambas manos de manera clarísima, recuerdo también haberle creído y haberlo perdonado de inmediato, entre risas, por su torpeza.
La única vez que me acordé de ese incidente fue, meses después, cuando estábamos en una fiesta de celebración del final de la maestría. Mis amigas y yo nos sentamos en una mesa donde estaban Manuel y una pareja que se conoció ese año y se hicieron novios: él era australiano y ella era coreana-americana. Antes de estudiar periodismo ella había sido bailarina y cuando se sentó en la banca de la mesa de madera, levantó la pierna en medio split para poder acomodarse. Manuel, viéndola con ojos libidinosos, se volteó con el novio australiano y le dijo “qué suertudote… tu novia es súper flexible”.
Fuera de esos incidentes, Manuel era de lo más caballeroso y atento, nos llamaba a todas las mujeres de la maestría “señoritas” y a los hombres “señor”. Además estaba casado con una mujer de lo más amable, que no hablaba español y hablaba poco inglés, a quien había conocido en Japón. En los años siguientes, seguí viendo esporádicamente a Manuel en Nueva York. Cada vez que lo veía, sin excepción, me preguntaba por mi vida romántica. Quería detalles, siempre bajo la excusa de ofrecer consejos. Siempre decía que quería que yo fuera feliz.
***
En 2015, el New York Times publicó una investigación que revolucionó el mundo del manicure en Manhattan, al menos por un rato. El artículo llevaba el título “El precio de las uñas bonitas (The Price of Nice Nails)” y hablaba de las deplorables condiciones laborales de las manicuristas y pedicuristas que atienden los salones de belleza en Nueva York y Estados Unidos en general: mujeres asiáticas, que ganan sueldos muy por debajo del salario mínimo (o a veces no cobran nada por meses de periodos a prueba); casi siempre se trata de migrantes indocumentadas que además hablan poco inglés, lo que las hace sumamente vulnerables.
Digo que causó una revolución porque muchas publicaciones sacaron artículos y análisis después. Entre ellos, el portal informativo Vox publicó una guía detallada para “encontrar y evitar la explotación laboral” en salones de belleza, a fin de conseguir un “manicure ético”. Como si no hubiera sido suficientemente obvio, durante años previos al artículo del Times, que las clientas de esos salones en Estados Unidos son siempre blancas afluentes mientras que las empleadas son mujeres asiáticas o latinas que, muchas veces, no hablan inglés. El centro de estudios sobre el trabajo de la Universidad de California, Los Ángeles, también realizó un análisis específico de la explotación laboral de las manicuristas en todo el país, publicado en 2018.
Pero, obviamente, los salones de manicure no son el único lugar que representan un riesgo para las migrantes, especialmente las asiáticas.
En “Salones de masaje ilegales en el condado de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York”, un artículo académico publicado en 2019, los autores encontraron que muchas mujeres asiáticas –también migrantes indocumentadas que no hablaban inglés—trabajan en comercios de masajes donde son explotadas sexualmente; 40% dijeron que al menos un cliente las había forzado a tener relaciones sexuales mientras que 18% dijeron que algún cliente las había golpeado o lastimado físicamente. Durante 2019, en Boston, Massachusetts, las autoridades locales arrestaron a varios hombres involucrados en tráfico de personas para explotación sexual; operaban todo con fachadas de comercios de masajes con empleadas asiáticas.
El 16 de marzo de 2021, un hombre estadounidense blanco de 21 años entró a tres comercios de masajes en el estado de Georgia y asesinó a ocho personas, entre ellas seis mujeres asiáticas. Cuando confesó, después de su arresto, dijo que lo había hecho porque “batalla con una adicción al sexo” y no podía soportar la tentación de los comercios de masaje.
“La noticia me recordó a un hombre de mi pasado y a todos los hombres que han visto en mi cara asiática, mi cuerpo asiático, algo que conquistar”, escribió Jezz Chung en The Lily, la publicación de The Washington Post para contenido de mujeres de la generación millennial.
Después del ataque, la editora taiwanesa-americana Mia Tsai publicó un hilo en Twitter donde hablaba del crimen. “Las mujeres asiáticas somos vulnerables. Percibidas como agachadas, sumisas”, escribió, “es increíblemente perturbador ser –tanto el objeto de odio, como el objeto de deseo de [los hombres blancos]–. Por eso es que nos convertimos en el blanco de la violencia”.
El terrorista que asesinó a las ocho personas y seis mujeres asiáticas el 16 de marzo no es el único terrorista blanco que ha cometido un acto así por lo que ellos llaman motivación sexual, que es en realidad misoginia.
Hace siete años, el 23 de mayo de 2014, un hombre de 22 años subió un video de YouTube donde dijo que estaba a punto de llevar a cabo “un plan de castigo para todas las ‘putas rubias atractivas’ que se negaban a darle sexo, amor y atención” y contra los hombres sexualmente activos a quienes envidiaba. Salió de su departamento, tocó la puerta de una casa de hermandad cerca de la Universidad de California, Santa Bárbara, y cuando no lo dejaron entrar, le disparó a tres mujeres en la banqueta, matándolas. En total asesinó a seis personas e hirió a 14 más con balazos, atropellándoles y a puñaladas.
La filósofa política y autora del libro Down Girl, Kate Manne, propuso una explicación a todo esto a lo que llamó la lógica de la misoginia. Manne propone que la misoginia es el mecanismo de control en el sistema de dominación que es el patriarcado. Y cuando una mujer no cumple con la descripción asignada a su rol de género (cuidar, atender, ofrecer satisfacción sexual, complacer), la sociedad se encarga de castigarla.
Los feminicidios, las violaciones, la misoginia no son productos del odio a la mujer, sino un mecanismo de castigo para mantener el orden de dominación de los géneros. Que se mezcla con otro sistema de dominación: el del color. Por eso los hombres blancos violaban a las mujeres negras esclavizadas cada vez que podían; por eso Tsai escribió también que “las mujeres asiáticas, probablemente del sudeste asiático, fueron un blanco esta noche porque son vulnerables. Son discriminadas. Son víctimas del colorismo dentro de la comunidad y en una sociedad más amplia. Son vistas como objetos, comúnmente como objetos sexuales”. Algo que empezó con el colonialismo europeo en Asia y siguió con incursiones bélicas occidentales, como la guerra de Vietnam. Por eso el ataque de este 16 de marzo no puede entenderse sin el componente sexual; que no lo exime, pero sí lo evidencia como un crimen tanto de odio racial como de odio por género; un acto terrorista racista y feminicida.
***
Hace 10 años estudié un semestre de la carrera en Texas, donde recuerdo haber escuchado por primera vez el término “fiebre amarilla” como algo que decían los hombres estadounidenses blancos cuando querían cogerse; follarse; tirarse a una mujer asiática (no querían tener relaciones sexuales con, ni coger con; la conjugación del verbo sin preposición es deliberada). Era de esas bromas que no son bromas pero los bullys se celebran entre ellos porque pueden. Y lo lograban.
La exoticidad o el fetiche sexual de los hombres blancos a las mujeres asiáticas no es nuevo. Ni exclusivo a los salones de masajes ni de los campus universitarios; es tan viejo como la historia de la conquista imperial y bélica —de la dominación— no puede entenderse fuera del contexto de la misma.
En Teoría de King Kong, Virgine Despentes escribe que las mujeres somos “criaturas a las que se responsabiliza del deseo que ellas suscitan. La violación es una programa político preciso; esqueleto del capitalismo, es la representación cruda y directa del ejercicio del poder. Designa un dominante y organiza las leyes del juego para permitirle ejercer su poder sin restricción alguna. Robar, arrancar, engañar, imponer, que su voluntad se ejerza sin obstáculos y que goce de su brutalidad sin que su contrincante pueda manifestar resistencia”.
***
Hace poco me volvió a suceder que un hombre en una situación laboral de jerarquía desigual me preguntara por mi vida personal. En una relación donde yo nunca he hablado de mi vida íntima o privada, me preguntó por mi novio. No solo eso, sino que además de inmiscuirse en esa esfera de mi vida, opinó sobre mi relación.
Como hace seis años, tardé demasiado en darme cuenta. Y como es propio de la socialización de mi género, mi reacción inmediata fue responder, amablemente, y complacer aún si era en una conversación en la que yo estaba incómoda. Lo que realmente me hizo darme cuenta de lo que me descolocaba fue cuando, después de preguntar todo lo que quería y yo respondí, añadió una última cosa para dar el tema por cerrado: “yo solo quiero que seas feliz”.
Yo solo quiero que seas feliz.
¿Por qué?
¿Por qué a los hombres con quienes tengo una relación profesional, a los que no conozco a cabalidad y con quienes no comparto mi vida íntima, les importa que yo sea feliz?
¿Por qué me lo dicen?
¿Por qué esa aparentemente genuina preocupación por mi felicidad está siempre relacionada única o exclusivamente con mi vida de pareja? ¿Por qué no me dicen “yo sólo quiero que seas feliz” después de hablar sobre un paquete de prestaciones o un seguro de vida o una proyección de ingresos a tres años?; ¿porque la estabilidad económica, la certeza laboral, la garantía de una buena remuneración son las cosas que hacen felices solo a los hombres?
Ninguna de las jefas que he tenido, o mujeres con las que haya trabajado en posiciones asimétricas de autoridad, me han preguntado si tengo pareja o no, si me trata bien o no; mucho menos han opinado sobre mi relación romántico-afectiva y jamás han justificado toda esa intromisión bajo el pretexto de mi felicidad. Además no imagino, ni remotamente, a esos mismos hombres que se preocupan tanto por mi felicidad, haciendo eso con sus subalternos hombres. Oye, cabrón, ¿y tienes novia? No nada más para saber si te trata bien porque lo único que yo quiero, güey, es que seas feliz.
Difícilmente.
Los únicos seres sobre los que puedo pensar, yo misma, en esos términos son bebés o perros. Criaturas indefensas sobre las cuales ejercería yo (si tuviera alguno de los dos) alguna especie de autoridad o tutorazgo.
Hay algo en ese planteamiento que es necesariamente condescendiente y paternalista. Hay una suposición o implicación tácita de que ellos tienen derecho a mi vida privada, la capacidad de evaluar si lo que yo estoy haciendo con mi vida está bien y, por último, la idea de que necesito (o me interesa) su aprobación.
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona