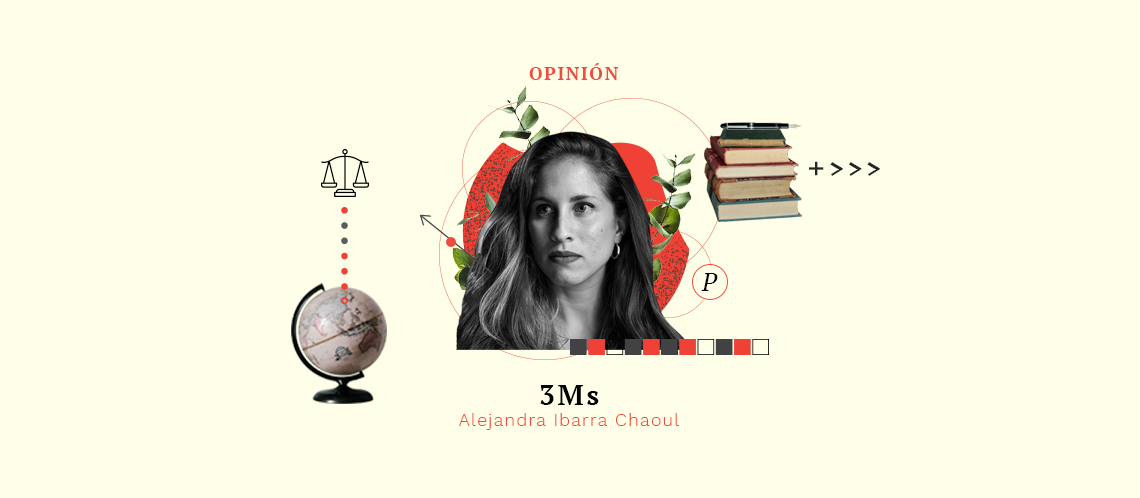A mis siete años la tarde empezaba y terminaba jugando a la tiendita. Pero este fin de semana, cuando venderíamos las cosas que mis abuelos guardaron por años, fui víctima de un autosabotaje y terminé en la sala de urgencias del hospital
Twitter: @luoach
Año: 1997
El cuarto de la tele está transformado. Todas las superficies –el sillón donde se sientan mis abuelos a ver la tele, el mueble donde guardan la videocasetera y el DVD, las mesitas del teléfono y la silla— están cubiertas de cosas a la venta.
En un mueble pusimos las mascadas de seda de mi abuela en exhibición, en otro los collares de perlas y sus aretes, en otro más hay algunos suéteres, relojes y bolsas de mano. Por último pusimos anillos, lentes y figuritas de Lladró.
Yo quiero quedarme con todo (menos con el Lladró), pero especialmente quiero las mascadas. Algunas son de seda y otras son livianas, como nubecitas de colores, imposiblemente suaves al tacto; otras más me resultan de lo más elegantes, sobre todo las de Pineda Covalín. Todas huelen a ella. Con todas me la imagino en una etapa diferente de su vida.
Maty, mi abuela, me ofrece quedarme con algunas que realmente quiera. Me hará ese ofrecimiento decenas de veces más en los años por venir, pero tanto ahora –como en los años que vienen– siento que no es el momento. Todavía no. Me las quiero ganar, merecer. Me gustan porque son suyas y si me las quedo pierden ese aspecto especial. Que me las guarde hasta que llegue el día en que ella ya no las pueda usar. Que me las dé cuando sea por relevo y las luzca yo como las lució ella.
Además, si las acepto se termina la diversión. En 1997 tengo siete años y estamos haciendo una de mis cosas favoritas en la vida: jugando a la tiendita. Maty saca monedas y me las pone en una cajita de madera donde yo juego a cobrar. Ella y mi hermana son las clientas y todas negociamos sobre los precios anotados en papelitos junto a los montículos de artículos. El viento entra por la ventana abierta y la tela transparente de las cortinas vuela al interior de la habitación.
La tarde empieza y termina jugando a la tiendita, pero a esa edad no tengo más noción del tiempo que estar ahí, embebida en mi rol de dependienta, riendo a carcajadas y terminando la tarde comiendo un panquecito que le regaló Reinita, la vecina de enfrente, a mis abuelos con una leche con vainilla que me hacía Maty cuando me quedaba a dormir.
***
Año: 2020
Mes: noviembre
Estoy en el mismo cuarto de la tele. Sobre el piso hay cajas con cosas que no hemos sabido dónde poner: sobres y sobres de fotografías reveladas de iglesias que mi abuelo tomaba en sus viajes con el grupo de historiadores de la Ibero con el que exploraban el país; un Dymo antiguo para hacer etiquetas con rollos de cintas de colores todavía en su caja original; un dibujo de cuando mi hermana o yo éramos niñas, enmarcado.
En el sillón donde nos sentábamos cuando veníamos de visita hay cámaras de video y cámaras de fotografía empacadas todavía en sus envolturas originales; cosas que mi abuelo usó contadas veces y guardó meticulosamente durante décadas. Entre ellas está una cámara de video Super 8 que me enseñó a usar en 2016, cuando vine después de graduarme de la maestría y le conté de mi clase de video documental. “Fabuloso”, repetía genuinamente asombrado cuando le contaba cómo filmaba y editaba.
Del otro lado del cuarto están los dos reposets individuales: uno donde estuvo mi abuelo la última vez que lo vi con vida y el otro, junto a ese, donde mi abuela murió cuatro meses después. Todavía tienen las fundas de tela que la mamá de su enferma les cosió siguiendo las precisas indicaciones de Maty. Los muebles de la tele, los aparatos electrónicos y las medicinas ya no están.
La voz de mi mamá se cuela desde tres pisos abajo. “¡Ale!”, me grita. Ya llegaron los primeros clientes. Ya no soy niña y ya no es un juego, pero este fin de semana pusimos una tiendita. Vamos a vender las cosas que mis abuelos tuvieron guardadas tantos años: una cámara Seizz Ikon de los años cincuenta, otra Moviflex de la época, todas las figuritas de Lladró de mi abuela; y cosas que no es que tuvieran guardadas, sino que usaban todos los días. Tres de sus teléfonos de disco se venden el primer día, las latas de cocina también, entre las curiosidades se coló un monedero de pelo de conejo de mi bisabuela, Sara Islas, con sus iniciales grabadas.
Tenemos la cochera abierta de par en par, para la gente que pasa caminando y hemos hecho difusión en redes sociales.
Del otro lado de la calle, en el primer piso de la casa de enfrente, veo el perfil completo de una viejita sentada en una silla pegada junto al vidrio de la ventana. Con la mirada clavada observa a la gente entrar y salir llevándose las cosas de mis abuelos. Reinita vigila la casa, seguramente sin entender lo que pasa. Lleva años con un Alzheimer arrasador. No sé siquiera si sabe que mis abuelos murieron este año.
***
Año: 2020
Mes: enero
El doctor se tardó horas en venir a la casa, pero cuando finalmente llega es expedito. Entra, sube, inspecciona el cuerpo de mi abuelo y levanta el acta de defunción en cuestión de minutos.
Está por salir, bajando las escaleras todavía, cuando entra corriendo la vecina de junto. No es Reinita, se trata de otra señora. Nos volteamos a ver sin saludarnos y se sigue de frente para ir a abrazar a mi mamá y a mi abuela.
Ella y yo nos odiamos.
Nos odiamos desde que tenía cuatro años y mi hermana, de siete, me enseñó a escupir desde la terraza del cuarto de mis abuelos hasta el patio de su casa. Lo que no me enseñó fue a esconderme antes de que pudieran verme.
Y cuando venía la vecina, enfurecida, a regañarnos, solo me acusaba a mí. Porque a mi hermana nunca la vio y porque a mí me cachaba con el hilo de baba desde el tercer piso de casa de mis abuelos, escurriendo impune hasta las lozas rojas de su patio impecable adornado con plantitas simplonas.
Desde entonces, el sentimiento perdura. Hace 26 años que nos odiamos. Ella a mí –literalmente– por babosa, yo a ella por injusta. A mi hermana, a la fecha, la quiere mucho.
***
Año: 2020
Mes: noviembre
Son las 11 horas con un minuto –acabamos de abrir las puertas de la cochera para dar por inaugurada la venta de garaje— cuando entra la primera clienta: es la vecina de junto. “Vengo a comprar un permiso para podar el pasto de su jardín”, declara.
Mi mamá, amable y confundida, le pregunta de qué permiso habla. Nadie entiende nada. La vecina y yo nos volteamos a ver con disgusto y yo la paso de largo, poniendo los ojos en blanco para hacerle saber que todavía me cae mal, como si siguiera teniendo cuatro años.
Resulta que quiere que le den permiso para que un jardinero pase a cortar el pasto crecido del jardín porque (aquí hay que apreciar la calidad de persona que era mi abuela) los cadáveres de todos los perritos que tuvo a lo largo de los años están enterrados ahí.
El jardín de mis abuelos es el cementerio de mascotas de la vecina que me odia.
Mi mamá, como su mamá hubiera hecho, le da permiso.
Entran por la cochera, pasando por el cuarto de lectura inundado en rayos de sol cubriendo toda la sala de Rattan hasta llegar al jardín.
***
Año: 2015
Mes: julio
Mis papás y yo discutimos la estrategia durante una semana, pero logramos decidirnos por el plan definitivo hasta un día antes: mi papá va a intentar hablar con Rosario y Liliana al mismo tiempo dentro del cuarto de lectura de la planta baja, en la sala de Rattan.
Después vamos a esperar y, si es necesario, llamaremos a la policía.
Rosario y Liliana son las cuidadoras que se alternan para ayudar a mis abuelos a realizar labores cotidianas como hacer la comida, limpiar la casa, bañarse y usar el inodoro. Necesitan ayuda constante después de que ambos se rompieron la columna. Mientras mi abuela fue recuperando algo de movilidad después de dos procedimientos por pegarle la vértebra, mi abuelo difícilmente volverá a caminar. Pero en 2015 todavía no lo sabemos. Tengo 25 años y el principal problema es que las cosas en casa de mis abuelos están desapareciendo.
Primero fue la argolla matrimonial de mi abuelo, después el centenario que su papá le regaló a mi abuela cuando se recibió de la Normal Superior hace más de 70 años. Cosas más, cosas menos, se perdieron también aretes, camafeos, collares de perla, cubiertos de plata, cosas de carey y regalos que mi bisabuela les hizo a mis abuelos antes de morir… la lista completa que terminé de armar para el Ministerio Público con descripciones precisas de una era de más de 22 artículos robados.
Cuando llegamos a implementar la estrategia, Rosario y Liliana están desayunando en la cocina. Sube mi mamá a decirles que mi papá necesita hablar con ellas en el cuarto de abajo, junto al jardín donde (en ese momento yo todavía no lo sé) están enterrados los perritos de la vecina de junto a la que odio.
Se sientan los tres en la sala de Rattan, Rosario junto a Liliana y mi papá de frente. Él está calmado y les habla con tranquilidad mientras mi mamá y yo, observando desde la puerta de vidrio detrás de donde se sentaron las cuidadoras, temblamos de rabia. Son las 9:00 de la mañana.
Sale mi papá calmado y nos informa que les pidió que si alguna de las dos sabía algo, nos lo dijera por favor. Si nadie decía nada en una hora, llamaría a la policía. Tic Toc. Ambas juran no saber nada; dicen que no tienen idea de qué artículos menciona mi papá cuando les explica el problema. Después de un rato, Rosario sube al desayunador a pensar y Liliana se queda en el silloncito de Rattan sobre los cojines azules de flores amarillas. Tic toc. Ha pasado una hora y nadie hace nada ni dice nada.
Rosario baja y habla con Liliana, después Rosario habla con mi mamá y le dice que ella no se llevó nada. Mi mamá le pregunta a Liliana, le explica que solo queremos recuperar las cosas; saber dónde están. Le dice que más que el precio, tienen un valor sentimental de peso para mis abuelos de 92 y 91 años. Liliana, estoica, guarda silencio. Tic toc.
Reportamos el robo. Llega la patrulla con los toletes encendidos, armando un alboroto. Después de la primera patrulla llegan dos más. De la ventana de la casa de enfrente se asoma Reinita. Entran dos policías a la casa y, en un instante, Liliana agarra del brazo a mi mamá y se la lleva caminando al jardín.
Ahí, Liliana le dirá a mi mamá que ella se llevó todo. Que, en las noches, mientras mis abuelos dormían, esculcaba la cajita en el armario de mi abuela donde guardaba todas las cosas que más quería: las alhajas que mi abuelo le había regalado, las cosas que su papá le dio antes de morir cuando ella tenía 27 años; que de ahí había tomado el anillo de bodas de mi abuelo que no le entraba en el dedo –demasiado hinchado desde que dejó de caminar.
Liliana confiesa todo un instante antes de que la policía llegue al fondo de la casa y alcance la puerta del jardín.
“¿Dónde quedaron las cosas?”, le alcanza a preguntar mi papá mientras el oficial escolta a Liliana a la patrulla.
“Las empeñé”, le dice, “y no las pueden recuperar”.
***
Año: 2020
Mes: noviembre
Llega la tercera vecina, la que no es Reinita ni mi archienemiga. Entra al final del primer día de la venta de garaje. A diferencia de los otros clientes, sabe lo que quiere. Pasa por la pila de libros y los discos LP, ni siquiera se fija en las cámaras y las puntillas de dibujo. Camina directo al cuarto de lectura con la sala de Rattan, que no es parte de la venta de garaje, y pregunta por el precio de los muebles que no están a la venta.
Inventándole una cantidad, mi mamá los remata junto con el recuerdo del interrogatorio improvisado y amateur que solo nos sirvió para poderle decir a Maty que todas esas cosas que tuvo guardadas durante tantos años se habían perdido para siempre.
Sus mascadas, incluida la Pineda Colavin, se la robaría una cuidadora diferente cuatro años después del primer robo, en 2019.
***
Termina el primer día de la venta de garaje; es un éxito. Logramos vender muchas de las cosas que, a los seis meses de la muerte de mi abuela, se habían convertido en bultos indistinguibles de artículos de la vida cotidiana. Cosas que no sabíamos dónde poner, pero no queríamos tirar. Cosas que el paso de los años había convertido en cositas vintage para una generación millennial nostálgica de eras que se nos antojan mejores a la actual. Objetos personales, pero no íntimos, que le daban a la casa una sensación de vacío mas grande que su ausencia; una sensación de vacío que solo pueden crear los objetos que te recuerdan lo que ya no está; ese vacío que se genera solo ocupando un espacio.
Lo bueno fue que las cosas se vendieron y se habían vendido a gente que, por alguna u otra razón, las apreciaba: la ilustradora coleccionista de latas antiguas, los amigos de mis abuelos que querían las figuras de Lladró para recordarlos, la joven estudiante de fotografía, la pareja que pondría su licorera antigua en reuniones poscovid, el chavo que finalmente encontró discos LP de música clásica, las mujeres que querían aprender ajedrez después de ver Gambito de Dama en Netflix, la pareja que se llevó un pisapapeles antiguo y el monedero con las iniciales de la bisabuela y los franceses que compraron el plato de bebé con figuritas de dinosaurios pintados sobre la cerámica antigua.
Para mí, sin embargo, fue demasiado.
El segundo día de la venta de garaje, cuando iba saliendo a casa de mis abuelos, fui víctima de un autosabotaje organizado por mi subconsciente. Al salir del edificio, dejé la mano entre el portón de madera y el filo de metal de la chapa al cerrar con toda mi fuerza.
Cuando saqué mi mano del machucón, al ver la apertura de mi dedo como una boca abierta gritando y el subsecuente borboteo de sangre que la inundó, fui a dar a la sala de emergencias del hospital. Ahí me inmovilizaron la mano y me dieron medicina para el dolor que, junto con el bajón de adrenalina después del susto, me noqueó en un sueño de toda la tarde.
Vengo despertando ahora, apenas, después de haber estado con Maty en ese recuerdo particular de 1997 cuando entraba la luz por la ventana del cuarto de la tele y el viento empujaba las cortinas al interior, mientras nosotras jugábamos a la tiendita y yo le vendía a mi abuela todas las cosas; ésas que hace 23 años seguían siendo suyas.
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona