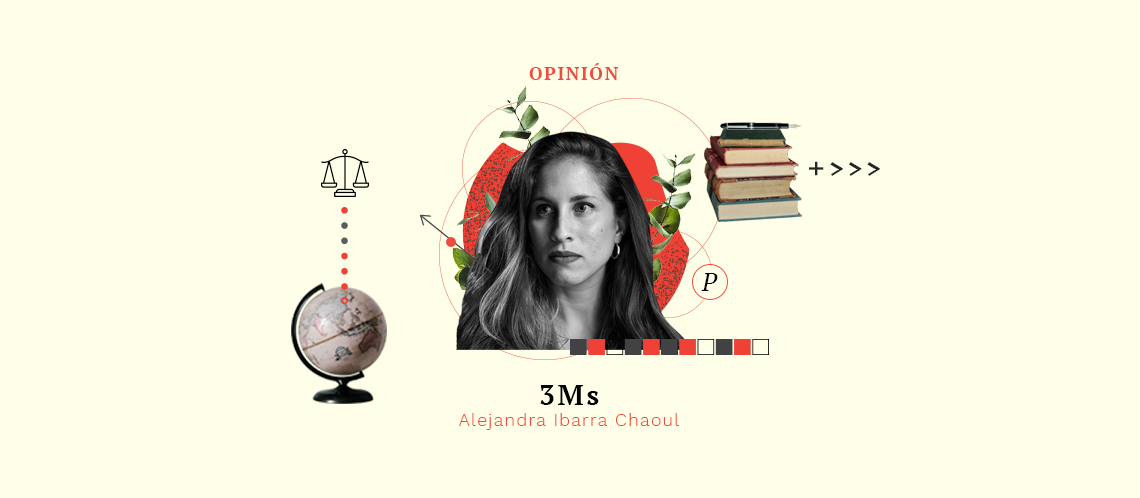Al coronavirus no le debo reconciliarme con la cocina. Le debo algo mucho más grande, me digo; le digo. Le debo la realización de que la comida se disfruta más en compañía
A veces hablo con el coronavirus. Es una broma, en realidad, pero tiene un trasfondo serio. Una vez al día o cada dos días, Jorge hace un check-in conmigo: ¿hoy qué le dirías a la covid (la enfermedad)? ¿O al SARS-CoVi-2, el virus que la provoca? El chiste viene del día en que la incertidumbre me derrotó. Entre lágrimas, desesperada, le dije que parara, por favor. Suplicándole, le expliqué a esta personificación del virus con la que hablaba, que ya habíamos aprendido la lección.
La segunda vez que hablé con él -con el virus, no con Jorge- le decía que le debo el reconciliarme con la cocina. Con cocinar, pues. La reconciliación es con la actividad, no con el lugar. Antes de la pandemia estaba casi siempre a las prisas, bajo inmensa presión (a veces auto infringida). Me decía seguido que no me gustaba cocinar. Lo odio, repetía en esas conversaciones que tienes cuando acabas de conocer a alguien y las preguntas son siempre las mismas. “Si mi vida dependiera de alimentarme a mí misma, no sobreviviría”, creo que dije alguna vez. Si no fue eso, fue una tontería similar.
Tampoco es que comiera en puros restaurantes gourmet. O restaurantes, punto. En Nueva York, un bagel con tofu untable para llevar podía hacer las veces de desayuno, comida o cena. Una pizza era suficiente cuando el agotamiento físico se camuflaba de hambre. Atún sobre una tostada en mi casa, cuando había. Taquitos, para el antojo, de la barra del foodtruck El Viagra sobre la banqueta de la 145.
Y sí, cuando se podía, brunch, comidas o cenas en restaurantes: huevos poché sobre un muffin inglés después de hacer dos horas de fila. Un ramen humeante en la barra del lugar debajo de la estación del metro en la calle 125. El sushi aquel en el pop-up de comida japonesa dentro del sótano de un hotel. La hamburguesa clásica del diner que había aguantado la embestida hípster en el West Village. Una pasta humeante acompañada de vino en el italiano chiquitito con cristales empañados por el calor de dentro en contraste con la lluvia que tundía a todo Lower East Side. La carne del lugarcito de Soho con nombre de cochera donde nos regalaron un whiskey. El impronunciable platillo fucsia y humeante del establecimiento ucraniano legendario.
La verdad es que recuerdo más las salidas que las comidas preparadas en casa porque lo que recuerdo es la compañía. La comida era rica, sí, a veces incluso excepcional; los lugares, únicos. Era Nueva York, después de todo. Es fútil negar su encanto. Pero recuerdo a la gente. Las conversaciones. Las risas. Los saludos de abrazo, la cercanía en la mesa.
La otra característica por la cual creo que odiaba cocinar era porque lo hacía sola. Cocinarte a ti misma no tiene tanta gracia. Es tardado, embrolloso, ensucias más de lo que quieres lavar y terminas cocinando más de lo que puedes comer. Puedes guardar, seccionar, refrigerar y congelar, claro. ¿Y luego? ¿A los cuántos días de calentar las calabacitas y el pollo decides nunca volver a comerlo?
Le mentí. Al coronavirus no le debo reconciliarme con la cocina. Le debo algo mucho más grande, me digo; le digo. Le debo la realización de que la comida se disfruta más en compañía. Que cocinar emociona cuando se comparte, como he podido hacer estos días. Dividir las tareas. Alguien se encarga del desayuno y alguien de la cena. Una competencia por ver quién hace más feliz al otro. Retar a la creatividad: con los cinco ingredientes restantes, ¿qué se puede cocinar? E irse a las últimas consecuencias con el invento impresentable que resulte.
Escuchar una canción que llena el cuarto mezclándose con el clac clac clac del cuchillo contra la tabla de picar. Sazonar la cebolla como te enseño tu abuela, esperando que cambie de color. Vigilar atenta esa transformación de blanco a transparente sobre el aceite en el sartén que produce un sonido cuya palabra exacta <<sizzling>> no se puede traducir satisfactoriamente al español. Probar combinaciones de ingredientes salados con dulces, como acto de fe, y dejarte sorprender por su sabor.
Darte cuenta que tienes todo el tiempo del mundo para hacer el café. Reprocharte por haberte privado antes de ese placer. Abrir la bolsa para oler los granos molidos y perder la noción del tiempo un ratito ahí. Darle forma a la masa del pay mientras las zarzamoras y frambuesas hierven, burbujeando en azúcar. Golpear las manos, mandando al aire la harina, al mismo tiempo que te envuelve un abrazo.
Acordarte que, de niña, tu labor en la producción de repostería era cernir. Recordar la cernidora entre tus manos chiquitas y el polvo filtrado que llovía como nieve comestible sobre los trozos de mantequilla semi derretida. Pensar en esos días y darte cuenta que lo que te gustaba, además del pastel, eran esos momentos en la cocina donde cernir era lo único que tenías que hacer. No había prisa. Ni presión. Se trataba de detenerse por un momento junto a la sartén o frente al horno y, juntos, picar, mezclar, combinar, sazonar, observar. Se trataba, ultimadamente, de compartir.
Sacar la comida de los sartenes, parrillas y hornos, servirla sobre los platos en la mesa. Verter el vino, jugo o café en las copas, vasos y tazas. Sentarte a comer mientras todavía sale humo caliente de la comida recién hecha y darte cuenta, en ese momento, que más que comerla lo que disfrutaste fue hacerla. Prepararla entre abrazos y uno que otro beso furtivo; el roce de brazos al pasar en busca del siguiente ingrediente. Ese abrazo sin prisa mientras el arroz de la olla se cuece.
No es cierto tampoco que al coronavirus le debo darme cuenta que me gusta compartir la cocina. Pasaron días desde nuestra última conversación para que quisiera decirle algo nuevo. Ahora mi intervención era diferente. Menos súplica y más reflexión. Esta tercera vez, cuando hablé con él, le quise agradecer.
Han sido días difíciles de pandemia. Días de cuarentena recién prolongada, de aislamiento social, e incertidumbre. Han sido días de añorar ver a mis papás más seguido y saludarlos con un abrazo. Reírme con mi mamá, buscar su consuelo y saber que no la pongo en peligro al pedir su apapacho. Echar de menos a mi hermana y preguntarme cómo se vive la pandemia del otro lado del Atlántico. Extrañar visitar a mi abuela y poner mi cabeza en su pierna mientras acaricia mi pelo hablando del pasado. Arrepentirme de todos los abrazos o manos apretadas que descarté en algún momento por algo tan insignificante como el desgano.
Al coronavirus le debo, más bien, darme cuenta de cuánto aprecio lo que tantas veces he dado por sentado: lo cotidiano, lo chico, lo básico. Lo humano.
También (¿le?) agradezco lo afortunada que soy. Como cautiva clásica con síndrome de Estocolmo, de repente siento que esta realización de saberme tan afortunada, se la debo al virus microscópico. Hay quienes ven en él a un captor, enemigo, asesino. No sé. Será la crianza católica de resignación, pero yo agradezco.
Agradezco saberme segura en donde habito confinada; poder disfrutar y gozar a la persona con quien cocino y comparto la cotidianidad; tener los recursos para comprar alimento y el espacio para prepararlo; hallarme rodeada de libros que a veces en la ansiedad no puedo ni leer; estar a un clic de distancia de llamadas con amigas incondicionales; vivir a escasos minutos de una pollería, una verdulería, la tienda que vende a granel y la farmacia de la colonia; tener acceso a alimentos frescos; la satisfacción que encuentro en la congruencia de disfrutar regresar a lo local.
Regreso a este texto después de un rato. Estoy agradecida, sí, por lo que me queda después de saberme privada del contacto humano, las reuniones de amigos, los paseos sabatinos, las visitas a cafés y restaurantes, las risas despreocupadas. En comparación con lo que tenía, lo que queda es poco. Visto en referencia a los que otros tienen, lo que tengo es mucho. Dentro de los mínimos indispensables, el privilegio es relativo. En ningún momento pretendo trivializar. Busco, en cambio, explorar las contradicciones que pienso. Las reflexiones delirantes que ocasiona el saber el mundo completo cambiado. Lo poco que queda de certeza a la que aferrarnos ante un mundo sobre el cual no tenemos control alguno.
Personificado en una especie de deidad inclemente, le hablo todavía a veces al virus. Incluso con esa misma indiferencia con que ha paralizado al mundo y cobrado miles de vidas, hace dos días me encontré agradeciéndole. No puedo cambiar nada de lo que está sucediendo. Pero me ha dejado, tal vez orillada por el miedo a su inclemencia, la capacidad de identificar lo que daba por sentado. Y, con ello, la tranquilidad de apreciar lo que importa. De apreciarlo con creces.
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona