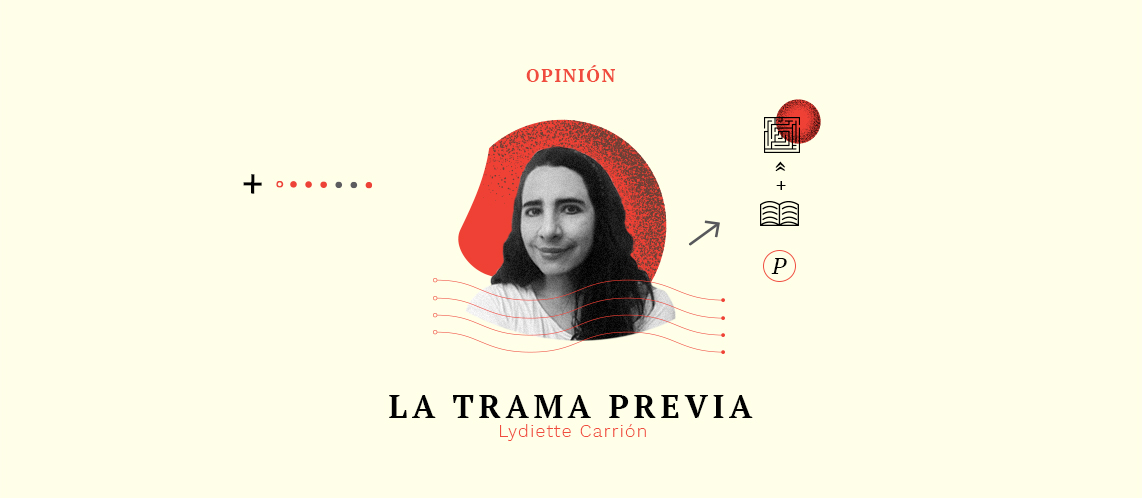“Le ha metido más dinero a ese vocho de lo que costó. Ya que lo venda”, decía mi madre. Y tenía razón… en parte. Pero frente a la precariedad a la que es sometida la generación de cristal, sabía, por la sonrisita detrás de la pupila castaña de mi hermano, que la extravagancia de mantener ese auto impráctico era un pequeño triunfo…
@lydicar
Era 2015; mi hermano el de en medio pidió 8 mil pesos prestados a mi mamá. No es un prángana. Sólo es miembro de lo que algunos llaman la “generación de cristal”: jóvenes que llegaron al mundo adulto cuando ya no existe la seguridad social; viviendo de trabajo eventual en trabajo eventual; parte de esa generación que se obliga sonreír caminando al lado del precipicio. Ocho mil pesos en 2015, para comprar un volkswagen sedán modelo 1991, color guinda.
Lo usaban mi mamá, mi hermano… cuando andaba el vocho. Era lindo, de un color guinda como de taxi viejo, con esos asientos incómodos e inflexibles. Lo primero que le compró, como buen miembro de la mentada generación, fue un estéreo decente. Imagino a mi hermano, ese muchacho silencioso de piernas delgadas y largas, saboreando en su imaginación el momento: escuchando música en ese lindo y retro –aunque incómodo – auto. Quizá invitar a una chica; a los amigos… lo logró hacer, aunque el gusto le duró poco. A la primera, algún rufián abrió el auto como si fuera una lata, y se llevó el estéreo.
No fue la única vez. Mi hermano, como comenté, ganaba poco y esporádico, y se negaba a pagar los mil 200 pesos de una pensión. Una mañana, bajó a la calle y encontró su vocho sin la batería. Estuvo muchos días, semanas y meses entrando y saliendo del taller. Un vocho que traía más problemas técnicos que los que solucionaba. El dueño, don mibroder, era soltero, sin hijos y solucionaba casi todos sus traslados en bicicleta. Sin embargo, le gustaba ese auto. Y cuando éste andaba bien –o de perdis andaba–, él gozaba de esos momentos de libertad afines al sueño americano: invitar a alguien e ir a uno de esos paseos donde el transporte público no tiene cabida…
Libertad como en una road movie; algo preciado para un miembro de la generación de cristal: sin trabajo fijo, sin seguridad social, rentando siempre en compartido con alguien más; buscando espejuelos de consuelo en el arte y la exploración de posibilidades nunca concretadas, siempre provisionales.
Pero las cosas fueron cambiando. El creció, cruzó la barrera de los 30. La alegría con la que uno acepta ciertas precariedades termina. Nuestra madre regresó a su tierra natal. Él se quedó un poco solo en esta enorme ciudad. Le rompieron el corazón, y –aunque no me lo dijo– también rompió un corazón. Se quedó sin trabajo, viajó por primera vez fuera del país, regresó sin nada. El vocho siempre estuvo ahí, refugiado en un taller mecánico, esperando que llegara un poco de dinero para ser reparado.
En ocasiones mi madre decía: “le ha metido más dinero a ese vocho de lo que costó. Ya que lo venda.” Y tenía razón… en parte. Pero frente a la precariedad a la que es sometida la generación de cristal, sabía, por la sonrisita detrás de la pupila castaña de mi hermano, que la extravagancia de mantener ese auto impráctico era un pequeño triunfo: tener su auto, aunque estuviera inmanentemente descompuesto o desvalijado, o averiado.
La pandemia le quitó cosas, y le dio otras. Sobre todo le dio un perro adoptado, y una amiga de décadas se convirtió en su amor. Quince días atrás, mi hermano juntó el dinero suficiente para sacar el vocho del taller. Le había invertido unos 15 pesos en estos meses de pandemia. Estaba contento. Me lo imagino, aquel domingo en su sueño occidental: la novia, el perro con la lengua de fuera, el vocho; su lindo-feo vocho retro, viajando. Fueron a Ciudad Universitaria, querían que su perro rescatado –por la cicatrices, la raza y el comportamiento, sospechamos que lo usaban para peleas –, paseara; un primer viaje familiar.
A su regreso del paseo no había vocho.
Lo demás es una historia conocida: policías de seguridad ciudadana le dijeron que ya lo habían ubicado, pero que por favor no reportara el robo. Luego en el ministerio público, lo mismo: no denuncie, no tiene caso. Alguien incluso le dijo que no podía denunciar si no había detenido. ¿Cómo carajos puede un policía decir algo así? Luego resultó que el auto jamás había sido ubicado por ninguna de las 5 mil cámaras de la ciudad. O eso dicen. ¿Si lo ubicaron y luego ya no, el ladrón que se llevó 15 mil pesos en ruedas, habrá pagado una mordida? Según la policía, ninguna cámara registró nada. A pesar de conocer la hora, y de ser un modelo que destaca.
La culpa del sobreviviente
Como periodista he visto y narrado una y otra y otra vez la negligencia y a veces la colusión de los sistemas de seguridad e investigación con la delincuencia, el crimen organizado. Ver con impotencia que mi hermano perdiera su carro y la policía actuara así me enojó; pero también sentí culpa. Una voz dentro de mí –la voz mala, perpetuamente enojada– dijo un enorme sermón:
“Pero si has visto una y otra vez esto, y en casos dolorosos, de verdad. No un robo de una carcacha. Has visto cómo matan gente y la policía no hace nada; cómo están las cámaras, los rastros, y no se hace nada. Escribiste un libro entero al respecto. Has visto cómo se llevan a niñas, y la policía no hace nada. ¿Qué te hace pensar que sería diferente contigo?”.
Luego la voz se volvió un poco más maligna: “¿cómo puedes sentirte enojada por esto, si no les pasó nada? Tu hermano está bien. Sólo perdió su pinche vocho. Es más, qué bueno que se deshizo de él. Eres una privilegiada, no se han llevado a nadie que ames”.
¿Cómo puede ser que sienta culpa por querer recuperar el auto de mi hermano? Pero es así. Siento culpa. Y lo quiero de vuelta. No les pasó nada, me repito. En un país tan destruido, con tantos niveles de impunidad, una parte de mí intuye, o mejor dicho, sabe que cualquier energía dedicada a hallar el vocho guinda será retirado de alguna otra investigación. Es tal el nivel de destrucción en el sistema de investigación en seguridad. Y sobre todo, tan poco el valor que se le da a la justicia, a la alegría…
Ha pasado una semana. El auto de mi hermano… probablemente no regresará. Una mentada de madre al ladrón. una mentada de madre a la tira. Y un seguir pensando en qué país estamos, y cómo podemos transformarlo.
Si llega a ver este vocho, repórtelo a @lydicar

Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona