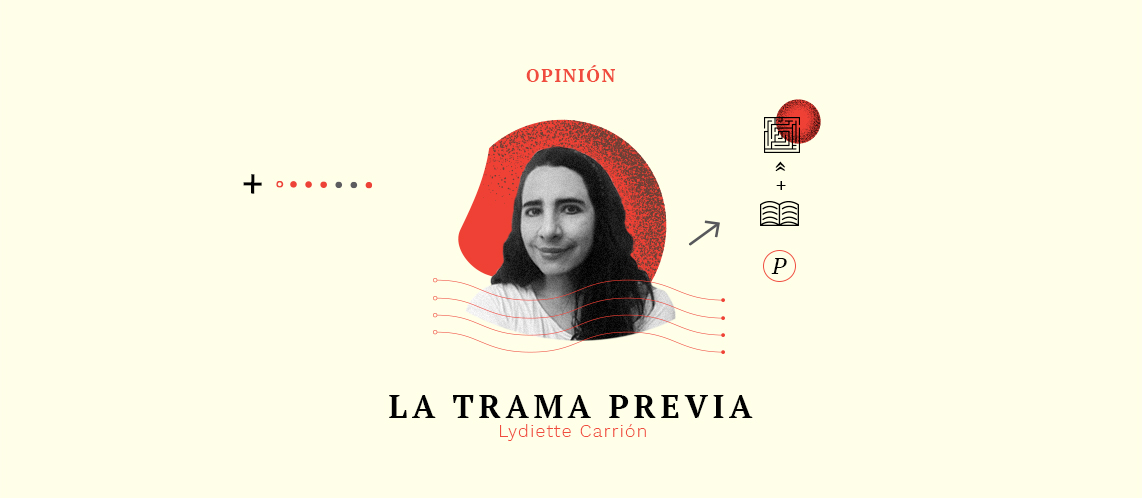¿Una bequita escolar me hubiera cambiado la vida? ¿una de esas bequitas que no contemplan la excelencia académica? No lo sé de cierto, pero pienso que sí.
Lydiette Carrión
Nunca fui alumna de excelencia. Bueno, sí, en la primaria. Iba en una escuela privada, y desde tercero a sexto gocé de beca completa. Sé que no es completamente mi mérito, vengo de una familia de intelectuales, tuve eso que llaman capital cultural.
A partir de sexto de primaria, me empecé a “descomponer”. Salí con promedio de 8.5 de la primaria, de 8 y fracción de la secundaria, y cuando entré al CCH Sur (el alma mater que me salvó la vida en tantos aspectos), reprobé mis primeras materias: física y matemáticas.
No lo hice a propósito, no era mi intención, sólo me ganó un poco de adolescencia, de libertad y de depresión, todo mezclado a la vez. Para segundo año de CCH, la depresión se impuso, se había colado en mi alma y deserté un año de la escuela. Dejé de ser alumna regular. Terminé el CCH en 4 años (y con un diagnóstico de depresión clínica); el último año me fui de casa. Como muchos que han vivido cosas similares adivinarán, la depresión tenía raíces dentro de casa. Un tío (mi segundo padre) me dio alojamiento y entré a la Universidad.
Ya en ese entonces comenzaron otros problemas. Me costaba trabajo vincularme a la escuela. Aunado a la pequeña crisis que suele ser el paso del bachillerato a la universidad estaba el hecho de estar fuera de casa. Aunque tenía un apoyo enorme en mi tío, me sentía en la obligación de trabajar, asi que para segundo semestre inicié con trabajos informales. Y la verdad, la calle me llamaba más que la escuela.
¿Por qué? Estaba tan enojada, tan resentida por todo lo que había vivido, que sentía que la escuela no era mi espacio natural. Vivía una dicotomía: una familia extendida más bien conservadora y estructurada que me decía que mi deber era estudiar y”sobresalir” (SIC), y un núcleo familiar en completo caos.
A pesar de haber hecho un primer semestre impecable en la universidad, el segundo semestre me costó mucho trabajo, un enorme esfuerzo personal. En aquel entonces, a los 19 años, yo veía que a pesar de tener capacidad, me costaba más trabajo que los demás. No tenía conciencia, como la tengo ahora, de que la depresión podía “permitirme” seguir estudiando, pero a costa de un esfuerzo mucho más grande que el de mis demás compañeros, o al menos de aquellos que no tenían contextos económicos o familiares tan complejos como los míos.
Para tercer semestre regresé a la casa familiar, pero yo debía seguir trabajando fines de semana. No había dinero. En el fondo sentía culpa y una sensación de que no era digna. No era digna de gozar de la vida de estudiante: la de los estudios y discusiones en clases, la de las fiestas, el deporte, la despreocupación, el hacer amigos nuevos y distintos.
Me sentía diferente. ¿Cuántos estudiantes se sentirán así?
Esa sensación de no merecer la sobrecompensaba con ego, con un discurso en el que yo afirmaba que la escuela no servía para nada. Que era yo demasiado inteligente para la escuela y –en el próximo punto había algo de verdad– que la escuela estaba muy lejos de la realidad social.
Entonces empecé a reprobar. Volví a irme de casa, lo único que no pude dejar de hacer (porque no tenía dinero) fue trabajar.
Pero algo me retuvo en la escuela. En mis trabajos de mesera, vendedora ambulante, música callejera, artesana, administradora de librerías, veía la dureza del mundo real. Y le temía muchísimo. Así que una parte de mí, una vocecita de pepe grillo me decía: “no desertes de la escuela, no lo hagas”. Pero no fue nada fácil. Además ese trabajar caótico de sobrevivencia me desvinculaba también. Verán: la escuela también se compone de recreación: fiestas, idas al cine en pandillita, a tomar cafés. Yo no tenía tiempo para eso.Como mesera trabajaba 12 horas sábados y domingos. No había fiestas a las que pudiera asistir; y de alguna manera el no convivir con mis compañeros de la escuela me alejaba aún más; era sentir todo el tiempo no pertenecer.
No todo fue malo, ni mucho menos. Como vendedora ambulante las jornadas eran menores: 10 horas sábados y domingos; y esa actividad me gustaba más, porque me permitió conocer gente de todo tipo: población callejera, estudiantes, pandilleritos, burócratas adictos al rock… quizá ahí forjé mi capacidad observadora que luego me sirvió como reportera. Pero también me convencí de que no debía permanecer demasiado tiempo en el mundo de la calle, porque ese mundo es como caminar sobre piedra volcánica sin zapatos: duro, arduo y te va erosionando.
Luego vino la muerte del padre, una pausa escolar, terapias, cambio de vida. Y regresar a la escuela. Por supuesto no era yo digna de ningún tipo de beca escolar. Seguía trabajando, seguía sintiéndome mal conmigo misma, pero menos. Tenía la convicción de que era yo mala estudiante, que no tenía capacidad ni talento para la academia. Por supuesto tampoco faltó el profesor que me lo dijo. Recuerdo una vez que verbalicé mi deseo de ser investigadora, el maestro me reviró que al ser yo alumna irregular jamás podría serlo, que me contentara con acabar la carrera. A veces una se cree las malas palabras de los demás, más cuando el mundo entero te grita que no lo mereces.
Pero tenía dos ventajas que se resumen en una sola: capital cultural.
Insisto en el capital cultural, porque, a pesar de mi historia lacrimógena soy un “caso de éxito”: tengo una trayectoria profesional, un par de premios. Y esto no sólo se debe a mi resiliencia personal; pensarlo sería injusto y soberbio. Primero, fue el capital cultural el que me permitió que, el último año de la carrera, consiguiera un empleo como correctora de estilo; segundo, ese mismo capital cultural me permitió pedir ayuda psicológica oportuna; y que en uno u otro momento, el tío, la tía, el abuelo empujaran una y otra vez: la escuela, la escuela, el conocimiento.
Aún así, en gran parte por ese sentimiento de poca valía me acompañó y me impidió tantas cosas… ¿Una bequita escolar me hubiera cambiado la vida? ¿una de esas bequitas que no contemplan la excelencia académica? No lo sé de cierto, pero pienso que sí. Pienso en tantos chavos que conocí cuando trabajaba en la calle… con preparatorias y carreras truncas… siempre platicaban que iban a regresar, a terminar la escuela. ¿Se habrán sentido igual que yo, ¿escupidos por el sistema?
El día de hoy leo esta discusión cíclica en redes sociales: becas que los chavos “no merecen”. Se premia “la mediocridad” dicen unos. Otros –cómo me recuerda a Piel negra, máscaras blancas– advierten que ellos sí que se han ganado a pulso sus becas.
No lo dudo. No dudo de esos garbanzos de a libra.
Una vez Rodrigo Montelongo, seminarista y sociólogo que ha dedicado su vida a trabajar con adolescentes y jóvenes en condiciones precarizadas en el área metropolitana de Saltillo, me decía:
“Sí, hay uno o dos, entre miles, que, a costa de enorme sacrificio y privaciones logran escalar socialmente por medio del estudio. Son absolutamente la excepción. La mayoría termina en el crimen organizado o con un trabajo mal pagado”.
¿Esos chavos de Saltillo podrían sostener una beca de excelencia? No creo. ¿Les cambiaría la vida? No lo sé. Quizá sí, aunado además a otras políticas de inclusión y compensación social.
Políticas públicas. No esfuerzo personal únicamente.
Antes de la pandemia, según datos del INEE, el 97.7 % de las niñas y niños lograron concluir mexicanos lograron concluir la primaria (aunque el ideal es 100%); pero sólo el 85.5 % de los entraron a primero de secundaria lograron concluir el ciclo. Para bachillerato, sólo el 64.4 % terminó.
Tras un año de pandemia, por cierto al menos 2.5 millones de estudiantes han desertado desde todos los niveles: de preescolar a universidad.
Tanto por hacer. Un primer paso, creo, es una pequeña ancla a la escuela.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona