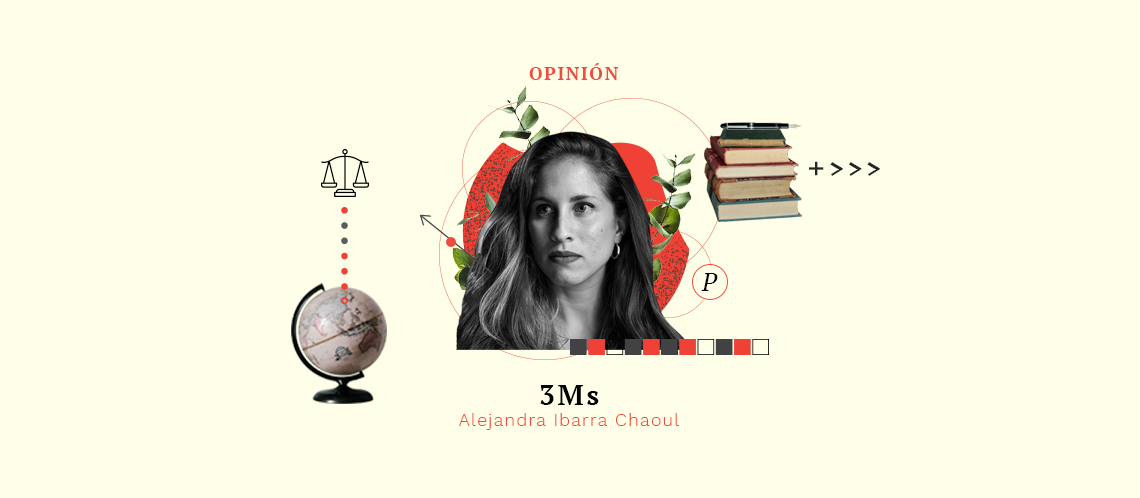Todos coincidíamos: el fin del juicio nos había afectado. Cada quien lo experimento de forma distinta. Lejos de una leyenda o alguien a quien han utilizado, el acusado me parece ahora simplemente mucho menos relevante. ¿Hasta qué punto llega nuestra capacidad de desarrollar empatía?
El juicio del Chapo (de noviembre de 2018 a febrero de 2019) causó estragos para muchos: probablemente para los políticos mencionados en las entregas de sobornos, definitivamente para él y su familia, pero también en cierta medida para los que lo presenciamos. Antes del juicio pensaba en el Chapo como un mito. Durante el proceso lo vi como un hombre cuya imagen los Estados Unidos había utilizado para probar un punto.
Cuando terminó el juicio, me empezaron a suceder cosas extrañas. El primer día sin audiencia me encontré aterrada a la mitad de la calle porque no tenía a dónde ir. A las pocas semanas, de la nada, me empezaron a escurrir lágrimas por la cara a la mitad del día. Pasó febrero y le siguió marzo, empezaron las pesadillas.
Lo hablábamos entre periodistas. Con Marisa Céspedes, de Televisa, comentamos la posibilidad de que fuera estrés post traumático. Comiendo con Jesús García, de El Diario, platicamos sobre el sentimiento de vacío. Llegó abril, trajo tristeza. Víctor Sancho, de El Universal, y yo comparamos estados de ánimo.
Para mayo me invadió entre un hastío, un desgano y una apatía generalizada. Me compré un libro sobre el nihilismo y la carencia del sentido. Me calmaba pensar que nada es importante. Noah Hurowitz de Rolling Stone lo resumió en: “still depressed”. Con Emily Palmer, del New York Times, remembrábamos entre sorbos de café. Junio simplemente sucedió. Todos coincidíamos: el fin del juicio nos había afectado. Cada quien lo experimentaba distinto.
Yo, por ejemplo, desarrollé una aversión fulminante por mi habitación. Vivo en un cuarto en el quinto piso de un edificio en Harlem. Cabe una cama individual y nada más. Cuando me mudé ahí para una estancia temporal no me molestaba; lo tomé como una experiencia pasajera.
Pero después del juicio, llegó el punto en que no toleraba estar ahí. La idea de entrar me paralizaba. Me sentía atrapada; las cuatro paredes me asfixiaban; el lugar me oprimía. Un mañana, desesperada y sin saber cómo escapar, saqué mi cinta métrica. ¿Cuánto podría medir? Tomé las dimensiones de mi habitación y las plasmé en un diagrama: 6 x 11 pies (1.8 x 3.4 metros).
Empezó julio. Se acercaba el día de la sentencia y, sobre todo, el día de reunirnos. El 16 en la noche fui a la corte, donde se empezaron a congregar los reporteros del juicio sobre la banqueta. Los que dormimos lo hicimos por un par de horas sobre el piso de la acera. Nos turnamos para ir por comida, agua y café a los puestos que encontrábamos abiertos las 24 horas. Los que tenían un hotel cerca nos prestaban las llaves para ir al baño.
Entre abrazos, risas, anécdotas y recuerdos compartidos nos fuimos deslizando, sin esfuerzos, de regreso a la rutina de la cobertura. A ese mundo nuestro y de nadie más donde todo volvía a tener sentido. Al poco rato todo importaba otra vez. Estábamos donde teníamos que estar. Donde sabíamos qué hacer. Juntos en el lugar donde todo fluía y al cual cada uno pertenecía.
Adentro, los alguaciles federales estaban en su posición habitual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las cosas y las personas hubieran permanecido en su sitio; congelados en una fotografía estática esperando a que todo regresara a la normalidad. Esperando a que nosotros regresáramos del espejismo en el que habíamos estado para volver a la realidad.
Richard, el guardia con casi 2 metros de altura, nos gritaba como siempre. Dolores, la alguacil bilingüe, saludaba sonriendo con esa mirada precisa y su coleta de caballo con pelo ondulado. Adam –aquel californiano a cargo de toda la seguridad, que otrora parecía un vikingo con su barba larga—se había afeitado. “¡Adam se rasuró!” gritaba Sandro Pozzi, de El País, y todos nos asomábamos desde la fila para comprobarlo. Al interior de la sala, Carlos nos daba las últimas indicaciones (siempre las mismas) con ese carácter amable y sonrisa dispuesta.
Estamos en la sala 8D. Libretas sobre muslos. Plumas en mano. Codos contra codos. Entra Emma Coronel Aispuro. All rise!, llega el juez Cogan. Nos sentamos. Traen al Chapo. Se oyen rumores, una expresión de asombro. Tiene bigote. ¡Tiene bigote! “La camisa es rosa, ¿verdad?”, comentamos entre susurros, como lo hicimos desde el primer día hasta el último. Es el turno de Lichtman, tan teatral como siempre.
Y habla Guzmán Loera. Habla por única y última vez para que el mundo entero escuche su mensaje. Habla. Puede contar su historia. Habla. Tiene esa oportunidad en las manos. Habla… y decide leer un discurso sobre el aire seco de los ductos de ventilación y el agua sucia. No dice nada de los crímenes, nada de la violencia, nada de lo que nos ha tenido a todos ahí por meses. Actúa como si no hubiera sucedido. Anotamos.
La fiscal Parlovecchio expresa la respuesta institucional, como se espera. Salimos apresurados a los elevadores que, como siempre, se llenan al instante. Bajamos a la sala de prensa. Gritos al teléfono, dedos al teclado. Hay conferencia de prensa abajo. Corremos, regresamos, escribimos, comparamos, corroboramos. Fluimos. Flotamos. Enviamos y salimos.
Se acaba.
Pero esta vez, realmente se acaba.
Se poncha la burbuja, es casi imperceptible. El agotamiento ayuda a estimular el deseo de irnos de ahí, de dejar la corte atrás. El mundo del sentido, poco a poco, se va desdibujando, pero esta vez deja a su paso otra realidad: una más tolerable, menos inhóspita. La corte parece por primera vez un simple edificio. La presencia de los guardias de seguridad se desvanece. Los reporteros regresan a sus rutinas. La calle se inunda de transeúntes. Y la vida sigue.
Pienso en Guzmán Loera; en su encarcelamiento en el Centro Correccional de Manhattan durante esos meses; en su celda con una cama individual y escaso espacio para caminar. Abro mi computadora y busco las dimensiones de una celda de prisión: six-by-ten, me dice Google. O sea, 6 x 10 pies (1.8 x 3 metros). ¿Hasta qué punto llega nuestra capacidad de desarrollar empatía? Lejos de una leyenda o alguien a quien han utilizado, el acusado me parece ahora simplemente mucho menos relevante.
Respiro. De repente regresar a mi cuarto no parece tan difícil. Vuelvo a mi departamento y entro a mi habitación, esta vez sin pena (de dolor, no de vergüenza). En realidad, entro sin ninguna de las dos: sin dolor y sin vergüenza. Es chico, me digo, pero es mío. Estoy sentada junto a la ventana, por donde me asomo a ver el cielo nocturno y los edificios contiguos; escucho las risas de los niños en la calle.
Entro a Twitter y veo que Keegan Hamilton, de Vice News, publicó una foto la mañana anterior donde salimos todos en la banqueta. Nos vemos desvelados, ojerosos, fachosos y lamentables; perfectos, vaya: reales. “The Chapo press corps”, lee su tuit. Nos nombra. Nos inmortaliza. Existimos.
Nos deja como una postal para el recuerdo donde quien quiera encontrarla sabrá que un grupo de periodistas de diferentes países escucharon atrocidades viles, empatizaron con criminales cruentos, compartieron la carga que tal vez no sabían que tenían a cuestas; se desvelaron, trasnocharon, madrugaron, ayunaron, reportearon al instante para el mundo entero información precisa sobre ese juicio tan teatral, dentro de un contexto político álgido, donde se juzgó a uno de los criminales más buscados en el mundo y más célebres de la historia.
Fuimos. Me atrevo a decir que importamos. Y en el Spanglish en el que sucedimos, estamos.
Somos The Chapo press corps.

Columnas anteriores:
De aliteraciones y definiciones
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona