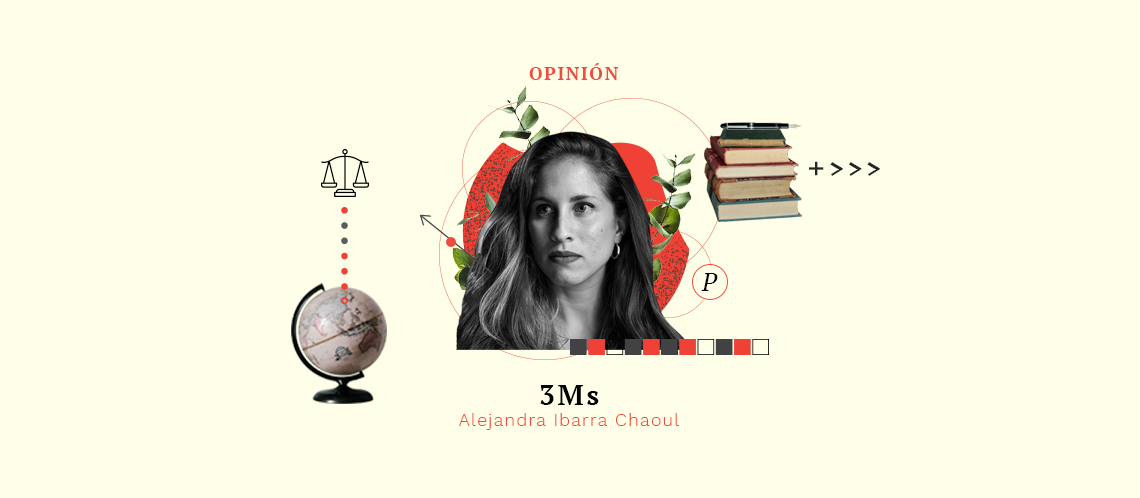La causa de su muerte vino repentina, engañosa y estrepitosa. Pero la muerte misma vino suave y encontró a Maty tranquila y en paz, como ella quiso. Hay tantas muertes, con la partida de alguien, como cosas perdimos. Quizá su muerte me esté acercando, poco a poco, más a la vida
Twitter: @luoach
1.
Hace ocho días invité a mis papás a comer a mi departamento. Había sido cumpleaños de mi papá y nos reunimos para celebrarlo. Pasé toda la semana planeando obsesivamente qué cocinar. Al final me decidí por un pollo al horno. Hice las compras el viernes y el sábado empecé a preparar. Jorge, mi novio, llegó temprano. Escuchamos discos de pasta en la tornamesa recién restaurada de mi abuelo. Tomamos café mientras platicábamos y yo picaba las papas, la zanahoria, los champiñones, el ajo. Toda la mañana estuve arreglando preparativos, seleccionando la música, picando comida.
Metí el pollo al horno, marinado, con las verduras alrededor en un Pyrex. Y llegaron mis padres. Tomamos tequila en unos caballitos antiguos que mi mamá y yo encontramos en el cuarto que había sido el estudio de mi abuelo por años. Hablamos de la pandemia, del país, de series de televisión, de cambios generacionales. Cuando llegó la hora de comer, saqué el pollo del horno. Sabía bien, aunque estaba un poco duro, y las verduras habían quedado crudas. Las cosas nunca salen como planeamos. Al final comimos felices, le cantamos Las mañanitas a mi papá, partimos pastel, tomamos café y se fueron. Jorge y yo nos quedamos descansando. Cuando terminaba la tarde, bajé a lavar los platos. Me ofreció ayuda (normalmente detesto lavar trastes), pero ese día le dije que lo quería hacer sola.
Recogí las ollas, el Pyrex del pollo, guardé las sobras –arroz, verduras, botana– en tuppers, y empecé a lavar la vajilla donde comimos. Es un set de seis platos blancos con un estampado de flores de campo, algunas moradas, otras amarillas, naranjas y rojas que se irguen de una orilla del plato hacia arriba en un acomodo que parece silvestre. Me la regaló mi abuela, junto con mi cafetera –que era suya y el paso de los años ha hecho vintage– y mis cubiertos. Había un silencio total. Jorge leía arriba. No teníamos música y yo –con los brazos sumergidos en la tarja y las manos llenas de espuma– lavaba plato por plato, acomodándolos en el escurridor.
No sé cuánto tiempo pasó cuando, de repente, me encontré sonriendo. La sonrisa vino de darme cuenta que llevaba todo ese rato con la clara sensación de haber estado conversando. No sabría reproducir la charla en diálogos, pero la impresión era de haber estado platicando con mi abuela sobre ese día: la mañana escuchando música de la tornamesa del abuelo, los nervios de la comida contrarrestados por la templanza de Jorge, las zanahorias que habían quedado crudas y duras, el rato de la comida riéndonos y la tarde tranquila del cansancio posterior. Me reía porque era exactamente con mi abuela con quien quería comentar todo, saber qué pensaba, chismear de cómo había salido. Y era raro porque, a pesar de sentir que estábamos platicando, sabía que era imposible. Mi abuela había muerto tres semanas antes.
2.
Nuestro rosario es un popurrí sonoro. Por un lado, mi papá enfatiza la intención de las palabras en la oración mientras se rehúsa a sostener el hilo con cuentas en sus manos; por el otro lado, mi tía –una rezandera profesional–, intercala plegarias especiales, añadiéndolas a las comunes como aderezo al rito. Mi mamá, junto a mí, dirige la orquesta desde un librito que mi abuela le regaló; mi hermana, sintonizada por Zoom, se asoma por una pantalla desde Alemania; yo, con los ojos cerrados, me trastabillo con las palabras de una oración que aprendí a rezar a finales de enero. Y Maty, mi abuela, sobre la mesa de la sala –representada en la foto donde sale sentada en una banca del jardín con un bastón entre las manos–, sonriendo.
La primera vez que creí que mi abuela se iba a morir tenía 17 años. Iba saliendo del entrenamiento de atletismo cuando me habló mi hermana. Maty había tenido un infarto al miocardio, la habían llevado de urgencias al hospital, le habían colocado varios stents y estaba en terapia intensiva. Pasó dos semanas en ese cuarto de luces constantes donde los enfermos negocian con la muerte mientras los aparatos de los médicos les sostienen el cuerpo con vida. Cuando salió, y la pasaron a un cuarto de hospitalización para el resto de su recuperación, platicamos. Me acuerdo de ella sentada en el reposet del cuarto, con las pantuflas blancas estampadas con el logo del hospital, el sol entrando a rayos tenues por la ventana. “No podía dejarlo solo”, me dijo hablando de mi abuelo, y regresó del limbo entre la vida y la muerte para cuidarlo.
Trece años después murió Mauricio, mi abuelo, respirando su último aliento bajo el atento cuidado de Maty, mi abuela. A los 95 años, ella no podía salir todos los días a misa para celebrar un novenario por su partida. Pero siendo una mujer que nunca se daba por vencida, se inventó uno. Nos convocó en su casa durante nueve días consecutivos en los que, con fotos, veladoras y flores, le rezamos un rosario diario a mi abuelo en su cuarto. Cuatro meses después, a Maty le llegó la hora de alcanzarlo. La causa de su muerte vino repentina, engañosa y estrepitosa: un coágulo irreparable en la pierna a la mitad de la pandemia. Pero la muerte misma vino suave y encontró a Maty tranquila y en paz, como ella quiso.
Para despedirla, aislados los unos del otros por el encierro para prevenir el contagio por coronavirus y sin acceso a misas, nos reunimos en su casa a rezarle un rosario durante nueve días con una comunidad extendida, presente a través de videoconferencias.
En la oración del Padre Nuestro se escuchan las variaciones generacionales. Mis papás y mi tía dicen: “danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Mi hermana y yo recitamos: “danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Mi abuela, por su lado, decía de manera completamente diferente: “nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, Señor…”.
Cuando una persona muere, se pierden hasta las cosas más sutiles e inimaginables, como el particular acomodo de una oración en el rezo.
3.
Desde que era muy niña, uno de mis más grandes temores, sino el más grande, era que se muriera Maty. Quizá no que se muriera, cuando no sabía ponerlo en palabras, pero que dejara de existir; que dejara de estar. Ahora que finalmente sucedió, me es imposible aceptar que realmente se fue para siempre.
Mis abuelos nos iban a visitar cada fin de semana y cuando se iban, me ponía a llorar. Chillaba desconsolada, gritando “no te vayas, Maty”, angustiada por la remota posibilidad de no volver a verla. Muchos años después me mudé a Nueva York y el miedo se vino conmigo. Se activaba cada vez que llegaba una llamada de México a horarios no previstos. Se materializaba, como una pelota en mi interior que crecía y pesaba, cuando sabía que se enfermaba. Incluso se manifestaba en las clases de mi maestría cuando nos pedían escribir de algo que realmente nos conmoviera y, al hablar de ella, lloraba.
No es que me diera miedo la muerte, per se; tenía pavor a perderla. De niña, me dejaba acomodar su sala de la tele como una tiendita donde yo jugaba a vender todas sus cosas: porcelanas, mascadas, figuritas de cristal, guantes y bolsas. Maty pretendía ser una clienta interesada y jugábamos a que ella regateaba y yo le vendía sus propias joyas. Mi hermana y yo nos quedábamos a veces a dormir y a las pijamadas les llamábamos “Noches de la Venganza”. Esas noches terminaban siempre con la cena que me preparaba Maty: un vaso lleno de leche caliente con toneladas de vainilla y azúcar. El día siguiente empezaba con un jalón de cortinas, un rayo de sol enceguecedor y su voz gritona: “¡que entre la gracia de Dios!”. Cada cumpleaños me daba un sobre con un mensaje escrito con su letra manuscrita, larga e inclinada. Siempre que algo suyo me gustaba, me lo guardaba y después me lo regalaba. Algunas mañanas me hacía trenzas francesas peinándome con jugo de limón, jalándome cada pelo del cuero cabelludo. A los 15 años, fuimos mi mamá, Maty y yo al peluquero para prepararme para la primera quinceañera de mi grupo de amigas. Cuando vi el resultado y no me gustó, empecé a llorar desconsoladamente y mi mamá conmigo; y Maty, con ambas.
Crecí discutiendo ideas de política y desigualdad con ella durante la sobremesa de los domingos. Hablábamos del PRI, de la formación del PRD, de los sindicatos, de sus años como alumna normalista y después maestra de escuelas oficiales y privadas, de cuando se encontró con Frida Kahlo en un restaurante y de cuando se escondía en los baños de la escuela cuando los militares entraban a perseguirlas durante las marchas. Me contaba de los bailes en los salones donde la música la tocaba una banda en vivo; de cuando niña corría con sus primos por Insurgentes, mientras trazaban la calle, y llegaban a ver la mano de Álvaro Obregón desde Mixcoac hasta La Bombilla. Sus historias y su vida informaron mis intereses y, cuando empecé a escribir, fue una de mis lectoras más voraces. Fue la primera persona en empezar a leer mi libro sobre el juicio del Chapo –lo terminó el mismo día. Cuando aprendí a hablar, de bebé, y mis papás organizaban viajes en coche, llegaba el momento en que pedían que alguien callara a la abuela y a la niña que no dejaban de hablar. Esa anécdota me hace reír. ¿De qué hablaríamos, abuela y bebé, hasta el hartazgo? Y, sobre todo, ¿cómo nos entendíamos, en qué idioma? Me gusta pensar que en ese mismo lenguaje que va más allá de las palabras, así como cuando platicamos en mi cocina después de su muerte.
El día en que, a los 21 años, me corté el cabello al ras de la cabeza, se paró en medio de la sala para gritarme que qué había hecho. Tenía 25 años la segunda vez que creí que se iba a morir. Estaba en el trabajo cuando mi papá me mandó un mensaje que decía que la habían llevado al hospital. Se había roto una vértebra de la columna y el arreglo que le hicieron quedó mal. Meses después, en el consultorio de un especialista en columna, mi mamá y yo evaluamos las opciones que nos ofrecía. Decidimos apostarle a un procedimiento más para curarla o intentar al menos mejorar su calidad de vida, y después dormimos las tres juntas en su cuarto de hospital esperando que llegara la hora de la intervención médica. Vivió cinco años más. A veces, me exigía cómo hacer las cosas y me intentaba imponer su visión de la vida porque, a partir de su experiencia, estaba convencida de que así sería feliz.
Una sola vez me semi escapé de casa de mis papás en la adolescencia. Digo semi porque duró pocas horas y porque a donde me fui fue a casa de Maty, que quedaba a siete cuadras. Cada vez que necesitaba escapar o guarecerme, iba a ahí; iba a ella. Ponía mi cabeza en sus piernas y lloraba mientras me acariciaba el pelo. Cuando me peleaba con mi hermana o mis papás, iba con Maty. Le preguntaba qué hacer, si había estado bien o mal. Buscaba un árbitro, pero también un consejo. Me gustaba hablar con ella de las cosas más serias y de las más simples. Era a ella a quien acudía cuando quería saber cómo hacer algo o cuando necesitaba entender las cosas. A veces en refranes, otras en frases que se inventaba sobre la marcha, y otras más con explicaciones largas y detalladas, me impartía su sabiduría de haber vivido una vida larga y bien vivida.
Después de mudarme a Nueva York, cuando venía de visita a México pasaba horas en su casa. Poníamos música de Agustín Lara y me contaba de su infancia: su papá llevándola a la escuela, del patio de su casa donde jugaba y de cuando sus primas se reunían en una de las casas de Mixcoac a declamar poesía. Después prendíamos su tele y en YouTube buscábamos a sus poetas favoritos. Los escuchábamos una y otra vez comentando los versos. Leía el periódico todos los días y cuando había algo que le recordaba a mí, me lo recortaba para guardármelo. Me preguntaba por mis amigas y me contaba de sus hermanos, de las decisiones difíciles de su vida, de los primeros días después de casarse con mi abuelo. A veces sacaba los álbumes de foto y me enseñaba retratos de todos los personajes de sus historias, poniéndole cara a los cuentos. Para Navidad, comprábamos romeritos en el mercado de Coyoacán, mole en el de Portales y camarón seco en el súper y pasábamos dos días cocinando. Antes de compartir el guiso con el resto de la familia, y al terminar de prepararlo, nos hacíamos unas tortas en su cocina que acompañábamos de una Noche Buena que mi abuelo sacaba del refri. Cada año, esperaba que diera el 28 de diciembre para pedirme algo prestado y quedárselo –si accedía y yo no le ganaba–; llamarnos a todos “inocente palomita” el día de los Santos Inocentes era uno de sus placeres más entrañables.
A partir de su muerte, el miedo a su ausencia –que había llevado conmigo adentro como una pelotita invisible–, explotó. Salió, reventándose, y se atomizó. El miedo empezó a existir en todas partes y sus partículas invisibles lo llenaron todo. Ahora, en las noches, me aterra la oscuridad y dormir me angustia. Todos los sueños se han vuelto pesadillas y cada momento vacío es un potencial recordatorio de su ausencia.
4.
Nunca antes había lidiado de manera personal, íntima y directa con la muerte. Descubrí, recientemente hablando con amigos, que “tanatóloga” no existe en inglés y que ver a una terapeuta especializada en procesos de duelo no es común en Argentina. Por suerte para mí, en español y en México, existe Elvira. Hablamos al mes del fallecimiento de mi abuela y me introduce al concepto de las pérdidas invisibles. Hay tantas muertes, con la partida de alguien, como cosas perdimos. Esto me resulta especialmente consolador, porque cuando le dices a la gente que se murió tu abuela no lo entienden. Pero no era joven, te dicen, entonces no pudo ser inesperado, por lo tanto, no es tan trágico. Tu abuela no era tu madre, ni tu hermana, sino tu abuela. “Solo tu abuela”, implica para ellos; “exactamente… mi abuela”, significa para mí.
En un mundo tan incierto, Maty era el último reducto de estabilidad y certeza. Podía decirme, con toda claridad, cuando algo había sido injusto o no y cuando esa pregunta era irrelevante. Nos enfrentábamos y nos amábamos. Me sacudía con la misma firmeza con la que me llenaba de cariño. La última vez que la vi, antes del día de su muerte, intentaba permanecer despierta mientras batallaba con los efectos de una medicina para el dolor. En cada despertar, me veía sentada enfrente de ella y decía “sigues aquí”, sí, le aseguraba, “no te vayas”, me pedía. Esa tarde, todavía me mandó sacar un rompe vientos verde pistache de su closet para regalármelo. Le preocupaba que me quedara grande. Mi abuela era un abanico amplísimo de expresiones de amor, donde a veces éramos confidentes, otras cómplices y amigas; a veces era mi abuela, esa que me daba consejos y regalos; otras se volvía mi guía, pero siempre, absolutamente siempre, era estabilidad, refugio y certeza.
Lo que nadie sabía cuando inició la pandemia es que es un evento que trastoca todos los aspectos de la vida. Maty no murió infectada de coronavirus, pero su muerte –o los últimos días de su vida– estuvieron indudablemente afectados por ello. Veía las noticias todas las noches y le asustaba lo que pasaba; le llamaba el bicho malvado. Con el aumento de contagios, empecé a cubrir historias de covid desde un hospital y acordé con ella no ir a visitarla mientras esto duraba. Lo único que no quería, me dijo, era morir en plena pandemia. Y yo quería proteger la fragilidad de su vida y lo que quedaba de ella para disfrutar todos los momentos posibles juntas cuando esto terminara. “Cuando esto acabe”, le decía. La iba a traer a mi departamento, íbamos a cenar pozole, saldríamos con mis papás por nieves de fresa. Pero ese momento elusivo de un futuro incierto no llegó nunca.
Estos días, mi mamá y yo nos compartimos podcasts, reportajes, historias y relatos que tienen que ver con la muerte, pero no son sobre eso necesariamente. Tratan de la conciencia y si ésta existe solo en un cuerpo físico, de los duelos y las despedidas, del misterio cuando te acercas al final de la vida, de la sensación de paz y presencia de quienes sabemos muertos, pero no olvidados.
Al día siguiente del fallecimiento de Maty, me encontré una carta suya de 2014 que empezaba diciendo “no me fui, siempre estaré contigo”. Dice una de mis mejores amigas que son mensajes que mandan, desde otro lugar, quienes nos amaron. Pocos días después, soñé que me encontraba con ella y mi abuelo en un desfile del Día de muertos, de donde se bajaban de uno de los carros alegóricos para pasar el día conmigo antes de volver a partir. Y lo más reciente fue el día que sentí platicamos mientras lavaba los platos. No lo puedo explicar, por supuesto, en términos racionales y coherentes. Pero por primera vez pienso que quizá la muerte sea más que dar carpetazo a la existencia física de alguien. Aunque tal vez este nuevo coqueteo con un misticismo intangible sea solo mi dolor tratando de entender algo que no puede ser comprendido.
5.
Sin saber sobre mi hambre insaciable por seguir platicando con mi abuela, mi mamá me regala tres recetarios de Maty que encontró en su cocina. Hay de todo, desde entradas, pasando por ensaladas, incluyendo platos fuertes y postres. Las tres libretitas viejas y destartaladas están llenas de líneas y líneas de indicaciones para preparar platillos. Cada uno empieza con una lista de ingredientes y les siguen las siglas “M. D. H.” –modo de hacerse–, en la elegante letra cursiva de mi abuela.
Cada receta escrita ahí es un indicio de su relación con alguien: “Jericaya (Rosy)”, “Pastel de zanahoria y calabaza (Malú)”, “Pie de plátano (Tere Tejeda)”, “Cabrito Chihuahua (Nata)”, “Ensalada de espinacas (Bety)”, “Pastel de nuez y manzana (Tuan)”, “Sopa de papa y menudencias (Débora)” … Pero, además, cada receta tiene una historia. Los chiles Juanita que hacían en su casa cuando invitaban a comer a todos los amigos de su papá. La fabada, como la que cenamos en La Cartuja, un restaurante español en San Miguel Allende una noche de Año Viejo. El postre de dulce de leche que hacía su mamá. Una sopa de nopales con xoconostle y piña estilo Coatepec, Veracruz. La tarta tatin que hacía con mi abuelo en su hornito tostador. En sus hojas, encuentro la misma receta para una ensalada de mandarina cuatro veces.
“Amor es compartir los momentos agradables”, tiene escrito uno de los recetarios en la portada. Cada receta es un cachito de ella, como migajas o pistas plasmadas ahí para poder descubrir más partes de su vida. La colección de recetas se me antoja como una especie de mapa, las indicaciones de un viaje largo para seguir conociendo a Maty y, sobre todo, continuar platicando con ella. Y por la cantidad de veces que repitió la receta, creo que la ensalada de mandarina es un buen lugar para empezar. No lo había pensado antes, pero quizá su muerte me esté acercando, poco a poco, más a la vida.
Abro la libreta.
Ingredientes
¼ taza de almendras rebanadas
1 cucharadita de azúcar
¼ lechuga Romana
¼ “ “ orejona
2 tallos de apio picado
2 cebollitas rebanadas hasta lo verde
2 mandarinas peladas en gajos sin semillas
M.D.H.
Las almendras se garapiñan.
Aderezo
¼ aceite normal
2 cucharaditas de azúcar
2 “ “ de vinagre
1 cucharadita de perejil picado
1 pisca pimentón
1 cucharadita de salsa Tabasco
Se deja reposar una hora, se revuelve todo. Y se agrega a la ensalada.
Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona