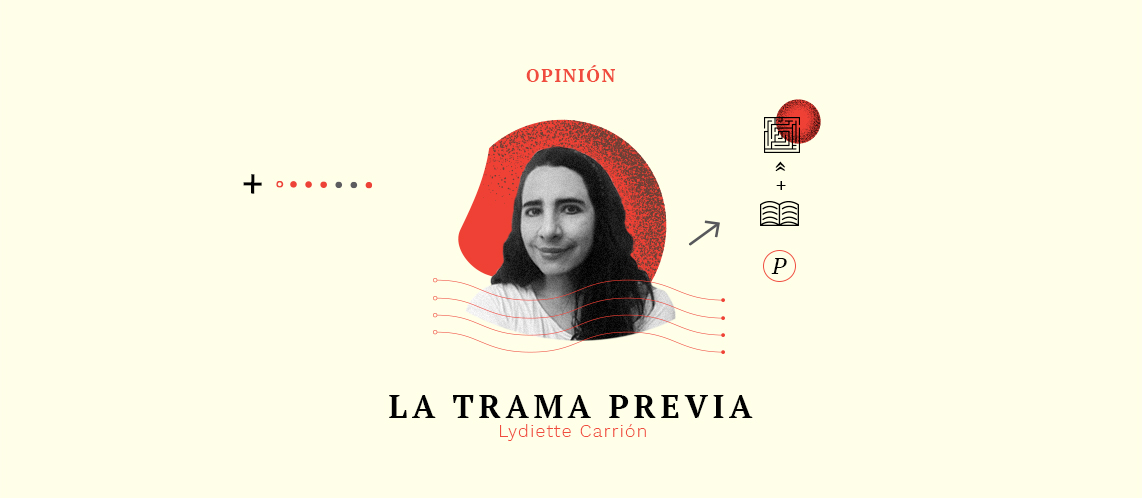Decidí que el 21 era el día importante hace ya varios años, cuando nuestra querida Michelle nos invitó a mi comadre y a mí, a una ceremonia de solsticio de Invierno.
Lydiette Carrión
Cada invierno suelo escribir por estas fechas sobre el solsticio. E intuyo –o mejor dicho constaté– que tiendo a repetirme en todo mi azoro y fascinación por el solsticio de invierno. Así que esta es mi columna circular. Cada año hablo, escribo y escribiré sobre el Solsticio. Pido perdón de avanzada. El día más corto y la noche más larga del año, el punto más bajo de luz; y a partir de ahí inicia un nuevo ciclo. Me repito, sí, como el propio solsticio. Es que he decidido hace ya un par de años que ese es para mí el verdadero año nuevo. Es una celebración más íntima que el ruidoso Happy New Year de oropel, los vinos espumosos y las serpentinas de colores. No cuento con nadie las 12 campanadas. Pero es definitivamente mi verdadero año nuevo.
Decidí que el 21 era el día importante hace ya varios años, cuando nuestra querida Michelle nos invitó a otra amiga –Erika, mi comadre– y a mí, a una ceremonia de solsticio de Invierno. Lo hizo además en un tiempo en el que yo me reponía de una crisis dura, familiar, laboral y de cuestionarme mi futuro, mis deseos, el qué quería genuinamente hacer con mi vida.
Michelle es economista por la UNAM, vegana por convicción profunda y lleva una década estudiando y practicando el budismo. Pero no solo eso: estudia también tópicos tan abismales, divertidos y confusos como la geometría sagrada, la práctica ritual del té, y es una ferviente ecuménica de todas aquellas disciplinas que buscan trascendencia.
Erika, por otra parte, es mi amiga desde la adolescencia; es muy alta, muy grande y fuerte; y a la vez muy noble, sensible y delicada. Ha sido un roble protector para mí cada que l he necesitado y una fuente de ternura infinita. Combina esas cualidades aparentemente contradictorias a la perfección.
Fuimos a esta ceremonia con una curandera que vive en el Ajusco. El mundo es un maldito pañuelo y pareciera que nosotros somos mocos embarrados en él: resulta que el hijo de curandera o chamana había sido mi alumno. Yo, he de confesar, vivo escindida entre un racionalismo rabioso y un deseo profundo por “creer”. Nunca creo completamente, siempre a medias, y siempre, en la parte trasera de mi conciencia hay una voz que se burla de mis búsquedas y dudas; se burla de mis veladoras encendidas o mis rezos a hurtadillas. Pero he aprendido a vivir con eso y darle chance a ambas partes –la hiperracional, neurótica, productiva y crítica, y la que persigue fantasmas, ama las supercherías y el mumbo jumbo.
En el terreno de la casa encendieron una fogata, todos los asistentes –la mayoría, mujeres– nos sentamos alrededor. La madre de mi alumno, la curandera maestra de mi amiga, platicó un poco sobre su historia: cómo aprendió sus artes en América del Norte, entre las herederas de las tribus nómadas de allá; cómo iba cada cierto tiempo a aprender y a perderse en el bosque con otras mujeres. Así decidió convertirse en guardiana: guardiana de una forma de entender la vida y la muerte; de una relación específica con la naturaleza, y de una relación específica con nuestra propia imaginación.
Al ser el solsticio de invierno, las pláticas giraron en torno a aquello que está latente bajo una tierra aparentemente muerta o dormida; sobre las posibles semillas que llevarán su tiempo –quizá años– para germinar, para nacer, en una primavera o veranos todavía lejanos e hipotéticos. Luego se habló de las enseñanzas de la oscuridad y el silencio. ¿Qué aprendemos en esos momentos sobre nosotros, sobre lo que hemos hecho y lo que pretendemos hacer? En algún momento la curandera hizo un ejercicio que me gustó mucho… verán, eso es lo padre de los rituales con otras personas, como que nos vamos dando cuerda entre varios, hasta alcanzar cierto estado de euforia o alterado de conciencia. Nos pidió que cerráramos los ojos e imagináramos que nos hundíamos en la tierra. Genuinamente sentí mi cuerpo pesado, como si no pudiera sostenerlo erguido, y me pude imaginar un viaje subterráneo. No usé drogas, para nada. Es el poder la sugestión, de jugar un poco con la imaginación. De buscar. Y de esa experiencia, en los meses siguientes vinieron algunos textos. Entre ellos, este.
Es como si durante ese ejercicio de acallar, me hubiera permitido dejar aflorar esa pequeña locura, esa libre asociación de ideas. Esa posibilidad de dejar las cosas un tiempo dormidas, latentes, sin vida aparente. Para que luego llegue la primavera.
Nota cultural:
Para los mexicas –y supongo que para otros grupos mesoamericanos también–el Año Nuevo solar ocurría el 21 de diciembre, durante el solsticio de invierno. Unos siglos atrás, antes de todos esos cambios de calendario, el 21 de diciembre era contado de hecho como el 25 de diciembre, el día en que nace el niño Dios. 21 de diciembre, nacimiento de niños dioses, de pequeños colibríes que se convertirán en soles. La fecha del año en la que este pequeño pajarillo –que al paso de los meses crecerá y se volverá el inclemente Tonatiuh– nace en el extremo más frío de la bóveda celeste. Pero para este nacimiento –21 de diciembre– han pasado cinco días funestos. Cinco días que no existen en el calendario solar. Cinco días en los que los pueblos de aquel entonces dudaban si el pequeño hutzitzilin volvería a crecer y engendrar con su calor la tierra. Por cierto, según el conteo, en estos cinco días fuera de calendario ya estamos.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona