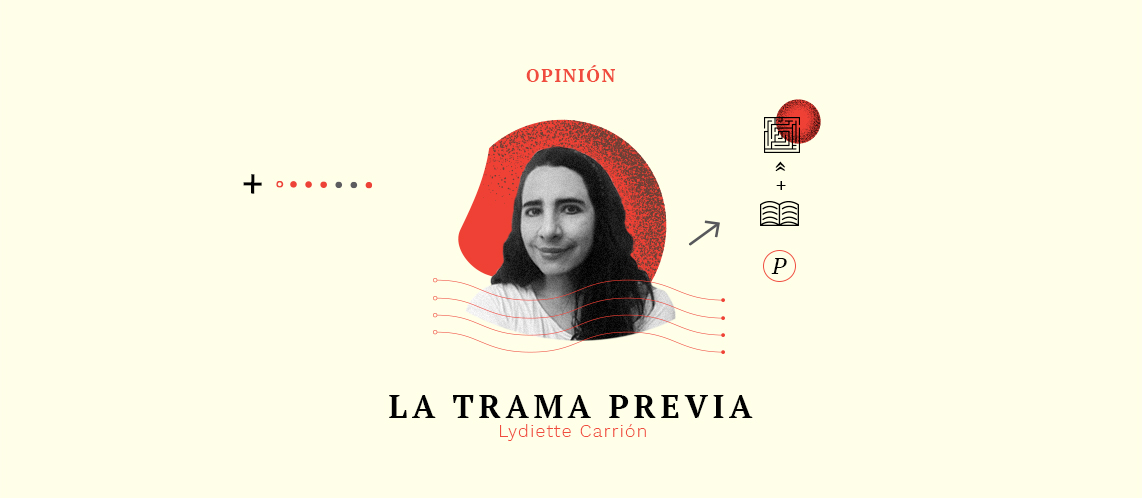Me sentaba muchas veces en una banca de la ciudadela y veía las ratas y las palomas. ¿En donde terminaba la madriguera de una y alzaba el vuelo la otra? Alas y pelambres grises, pensaba. Sí. Depresión.
Lydiette Carrión
A Güicho, Víctor e Ivonne
Cuando apenas iba a entrar a la universidad, debí salir de mi casa. Huir de la casa, como deben hacer muchos jóvenes en algún momento de su vida. Un tío muy querido me ofreció alojamiento y me prestó un cuarto de servicio de buen tamaño en la azotea. Yo se lo pedí así; mí me habían dicho que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan y además –algo que nunca admití–, me costaba trabajo adaptarme al ritmo social de una casa nueva.
Entraba a la universidad y mi mundo marcado por la tristeza se ensanchó. Debía cruzar una docena de estaciones del metro para llegar a mi escuela nueva. Mi Facultad. Una hora de camino; cruzada por la tristeza de haber dejado la casa familiar y la amargura por las razones detrás de esa decisión. La facultad me sabía a cartón. Creo que ahora lo llamaría depresión.
Había días que viajaba en metro y me bajaba en la estación metro Balderas para ir a biblioteca México. Me gustaba el edificio, el barrio, chacharear. Es algo que hasta la fecha hago. Cuando el agua sube hasta el cuello, algo que me calma es chacharear. Comprar cositas, baratijas, adornitos hechos a mano. Caminar por las calles; meterme a un café y observar el tono grisáceo de los semblantes.
Me sentaba muchas veces en una banca de la ciudadela y veía las ratas y las palomas. ¿En donde terminaba la madriguera de una y alzaba el vuelo la otra? Alas y pelambres grises, pensaba. Sí. Depresión.
Ahí en ese lugar fui conociendo jóvenes y adolescentes un poco como yo; pero sin un tío que tratara de sacarlos a flote. Chavos batallando con la escuela o con cierto grado de adicción; algunos clasemedieros cuyas familias ya se habían dado por vencidas; otros de las colonias populares, más barrio, más golpeados, más endurecidos. Recuerdo que me atraía más conocer esa realidad a ras de suelo que seguir con mis clases en la Universidad.
En la facultad, ese primer semestre fui bastante brillante; una de mis mejores amigas desde la secundaria estaba en mi propio salón. Saqué muy buenas calificaciones el primer semestre, pero me costaba tanto trabajo. No era que no entendiera: me costaba trabajo la disciplina de estudiar; de entregar las tareas escolares. Y sobre todo me sentía en una farsa: por qué si me sentía tan mal, y veía el mundo tan negro, ¿en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se veía todo tan optimista?
Ahora sé que eso que sentía se llama depresión. Que en depresión, el cerebro puede, sí, hacer el mismo trabajo que los demás; pero a un costo de agotamiento y esfuerzo mucho mayor.
Entonces cada día asistía a alguna banca en la Ciudadela y conocía a otros chavos; los que no iban a la UNAM, los que dejaron su prepa trunca, sintiéndose probablemente más mal que yo. Y se juntaban otros más, los que vivían de manera itinerante, hombres más grandes, de 28, 30 años, músicos ambulantes, artesanos, militantes del PRD en desgracia, trabajadores administrativos adictos a la marihuana, personas en situación de calle y adictos al activo.
A mí me gustaba ir y me decía que era un recordatorio para que no me creyera que lo que veía en las clases era lo único que pasaba en la sociedad. Un experimento sociológico, me decía, con la arrogancia de los 19 años y el creer que de alguna manera era distinta a mis conocidos.
Algunas tardes los porros del politécnico hacían razzias, u organizaban quemas del puma. Me quedé a algunas de ellas con miedo. Veía como los porros más grandes, y otros que de chavos no tenían ni el nombre enrolaban a jovencitos de la vocacional, pagaban los tragos, los “aceleraban”, y luego ya acelerados, los morritos eran quienes tomaban camiones, cobraban cuotas a los negocios, hacían el trabajo de golpeadores. Ese chavo triste y deprimido –igual que yo– era absorbido por un monstruo más grande: la política de disuasión contra los estudiantes impulsada desde partidos políticos e instituciones educativa: el porrismo.
Veía a chavos y artistas y músicos hundirse poco a poco en las drogas, pasarla peor cada vez, deteriorar cada día un poquito más su talento, vivir cada jornada más cosas más duras y dolorosas.
Un día estaba sentada en esa banca. Y por alguna razón pensé que había pasado un año sin que yo hiciera nada por volver, por comprometerme con mi escuela, por vivir otra vida que la que yo ansiaba denunciar. Tuve suerte, tenía familia, algunas herramientas y pude buscar ayuda. La mayoría no puede.
Muchos terminaron en la indigencia. Devorados probablemente por alguna condición psiquiátrica que en su origen pudo haber sido atendible: depresión, ansiedad, trastorno por adicciones. Pero se juntaban otras cosas: el ser nadies. Hay un momento en la escalera social que nadie ni nada tenderá una mano.
- Hay una canción que Víctor Aguilar (+), un músico de Puebla que conocí en esas banquitas, compuso, y me gustaba mucho:
La vida pasa; vuelo de pájaros
Y yo pregunto por qué,
Si el mundo se está acabando,
Yo sigo aquí, tomando café.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona