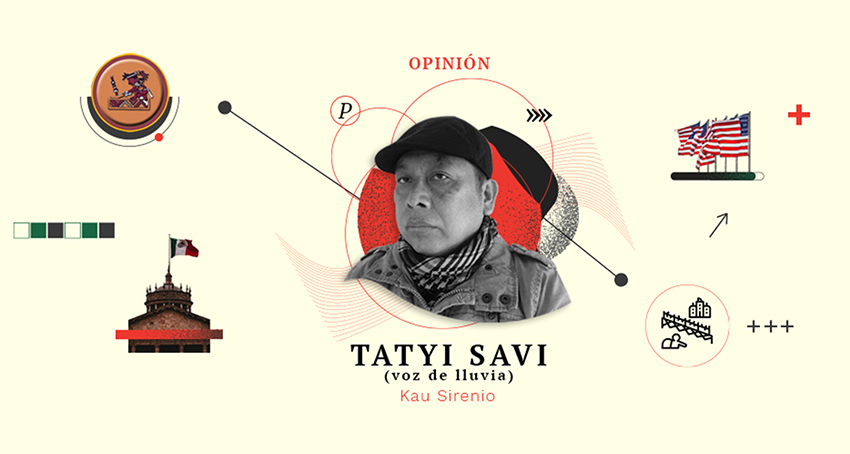“Las reivindicaciones estudiantiles no son sólo movimientos reactivos”
3 mayo, 2025

En una sociedad como la mexicana, trastocada por una histórica desigualdad social, cabe preguntarnos: ¿cómo impacta esta en la oferta educativa, en las condiciones que las y los estudiantes viven a diario en sus casas de estudio y en la deserción escolar? En entrevista, el sociólogo Emilio Blanco adelanta algunas respuestas
Texto: Luciana Oliver Barragán
Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – Las recientes movilizaciones estudiantiles y laborales en universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma del Estado de México nos convocan a repensar el papel que tiene la educación en la sociedad, así como el que tienen los y las estudiantes en el proceso de transformación de los espacios educativos en el país.
En entrevista con Pie de Página, Emilio Blanco, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y especialista en trayectorias educativas y desigualdad social, nos ayuda a entender la situación social y económica a la que responden los recientes paros, movilizaciones u organizaciones estudiantiles.
“Hasta donde yo alcanzo a ver, las reivindicaciones estudiantiles suelen empezar como un movimiento de oposición. Pero luego, en los pliegos petitorios, ves que se incorporan otras cosas que les hacen no ser solamente movimientos reactivos”, menciona y nos arroja una pregunta clave:
¿De qué manera la universidad, los profesores, los reglamentos, la currícula, se puede adecuar para no terminar expulsando o para que el destino natural de este 10, 15, 20 por ciento de chicos que entran con entusiasmo y ganas el primer año no sea terminar yéndose de la universidad antes de que termine el primer año?
La masificación no necesariamente es calidad educativa
La diversidad de condiciones económicas y sociales entre los y las estudiantes universitarios se ha acentuado notablemente con la expansión cuantitativa de matrícula de los últimos 20 años. México, como explica Blanco, está hoy “plenamente incorporado a un proceso de masificación de la universidad”. El país, en menos de dos generaciones, pasó de tener un 5% de cobertura en 1970 a tener entre el 35% y el 40%.
Emilio Blanco nos explica que, aun cuando seguimos por debajo del promedio de América Latina —donde hay países como Uruguay, Argentina, Chile y Brasil con coberturas superiores al 50%—, la masificación de las universidades mexicanas “refleja un enorme crecimiento de la demanda por más educación. Y también un Estado que ha respondido como ha podido, en la medida de los equilibrios políticos, pero también del espacio presupuestario que ha tenido”.
Blanco comenta que el gran crecimiento de la educación superior sigue siendo insuficiente frente a las oportunidades de movilidad social que ofrece la vida fuera de las universidades: “La gente busca educación superior para mejorar sus oportunidades de movilidad, pero si todo el mundo tiene educación superior, el valor de tus títulos baja”.
La respuesta a esta inflación o devaluación de títulos universitarios ha sido la diversificación y la expansión de la educación superior. El problema, nos comenta Blanco, es que la universidad no se ha vuelto solamente diversa —algo más que necesario—, sino también desigual y estratificada, “y esto tiene que ver con una respuesta muy desigual que ha dado el Estado a las distintas demandas”.
La forma que ha tomado la expansión regional de las universidades en México es una de las expresiones de la desigualdad. Como dice Blanco, en los territorios más aislados del país “seguimos teniendo niveles de acceso mucho más bajos que los que hay en promedio nacional».
Y añade:
«El tipo de oferta que hay deja mucho que desear, en términos de infraestructura, calidad ausente o seguridad. Y eso tiene consecuencias sobre la deserción”.
¿Incluir con calidad o inclusión simulada?
Partiendo de que la desigualdad no es algo que podría acabarse en un solo sexenio, Blanco menciona que actualmente “lo que hay que hacer es tratar de crear universidades que satisfagan la demanda con buena calidad, con buenos profesores, con profesores bien pagados”. Pues el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que apostaba por la universalización del derecho a la educación, desaprovechó “la oportunidad de construir un modelo de universidad para los sectores más vulnerables, con calidad”.
En este sentido, la desigualdad de acceso, como dice Blanco, no siempre quiere decir “incluir con calidad”.
“Yo puedo ampliar el acceso y, en ese sentido, reducir la desigualdad de acceso, pero si lo que tú estás ofreciendo es de pésima calidad o nula calidad, pues es una simulación de inclusión, una inclusión simulada”.
Entre otras razones, “los niveles de frustración de los jóvenes” también se dan por el desbalance entre el prestigio percibido de las universidades. “Más allá de su calidad, de la cual sabemos poco porque no tenemos un sistema de evaluación”, menciona Blanco, “existe una sobredemanda en la UNAM o universidades como la UAM, y no hay forma de darle cabida”.
De ahí la necesidad de construir nuevas opciones de calidad que compitan con lo que Pablo Yáñez, encargado de educación del Distrito Federal, llamaba “economía política del prestigio”.
Esto, incluso, se da internamente entre las opciones de carreras, donde existe “una tensión muy interesante entre estatus, prestigio e incertidumbre también respecto del valor de las nuevas carreras”. El desafío, dice el investigador de El Colegio de México, es “abrir con calidad y abrir con algo que sea innovador, construir opciones que sean atractivas también para los jóvenes” que buscan las carreras de prestigio como forma de asegurar su movilidad social.
“Las universidades son centros muy conservadores”
El país natal de Emilio Blanco, Uruguay, mantiene una forma de cogobierno universitario que asegura la participación estudiantil. Aunque los estudiantes no tienen mayoría, la experiencia uruguaya es la de una universidad cogobernada donde “hay que debatir, discutir. Es más democrática, es obligatorio votar”.
Al contrario, en México la participación estudiantil es un tema que no se toca entre los altos mandos de las universidades, lo que hace que en instituciones como la UNAM sea “muy difícil cambiar cualquier cosa”.
La democratización en la elección de autoridades y la institucionalización de la participación estudiantil “es un tema que hay que plantearse seriamente y sin prejuicios ideológicos”, menciona Blanco al hablar del miedo que existe en las instituciones a la democracia. A partir de esto, Blanco plantea:
“Habría que preguntarse: ¿qué modelo de participación estudiantil es el que se buscaría construir desde las movilizaciones?”.
La falta de una participación estudiantil contundente en las decisiones de las universidades se compensa con las formas históricas de organización estudiantil existentes en nuestro país. Como menciona Blanco, “los estudiantes son una fuerza potencialmente muy disruptiva”. En esta relación de fuerzas constante, la presión que han ejercido las y los estudiantes movilizados ha logrado que estas instituciones no sean tan represivas.
¿Cómo recaen las desigualdades en las universidades?
A la universidad llegan estudiantes, como explica Blanco, en condiciones diversamente desiguales: llegan “mal comidos o llegan con lo justo, o no tienen para comprarse materiales, o no tienen tiempo porque trabajan para cumplir con todas las obligaciones, o que no adquirieron hasta la media superior conocimientos suficientes como para lidiar con el nivel de exigencia que van a tener en la clase”. Es decir, problemas que van desde lo personal o familiar hasta la salud mental o la economía.
Y entonces, ¿qué hace la universidad para tratar de contener eso?, se pregunta Emilio Blanco, y se responde:
“Con los medios que tiene, es muy difícil que la universidad haga algo radical, sobre todo cuando tienes grupos saturados”.
En términos pragmáticos, incluso el nivel de deserción le representa un alivio a las instituciones de educación superior que no están logrando resolver los problemas de desigualdad.
Lo que se necesita, dice el especialista en educación, “es un cambio de paradigma sobre el para qué entendemos a la universidad”. Pues la tradición europea, de la cual provienen nuestras universidades, tiene un fondo conservador.
“Su misión en la Edad Media era conservar el conocimiento. No inventar nada nuevo”, dice Blanco.
“De hecho, cuando empezó el Renacimiento, las universidades entraron en crisis, porque la ciencia, la producción del conocimiento, estaba pasando en otro lado. No pasaba en las universidades. Entonces, bueno, son conservadoras por naturaleza”.
Las movilizaciones estudiantiles, por lo tanto, no solamente son la semilla de una transformación en la educación superior, sino una enseñanza para la sociedad en su conjunto. La universidad es el espacio de articulación entre las desigualdades sociales estructurales y aquellas específicas del momento educativo que vive el país.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona