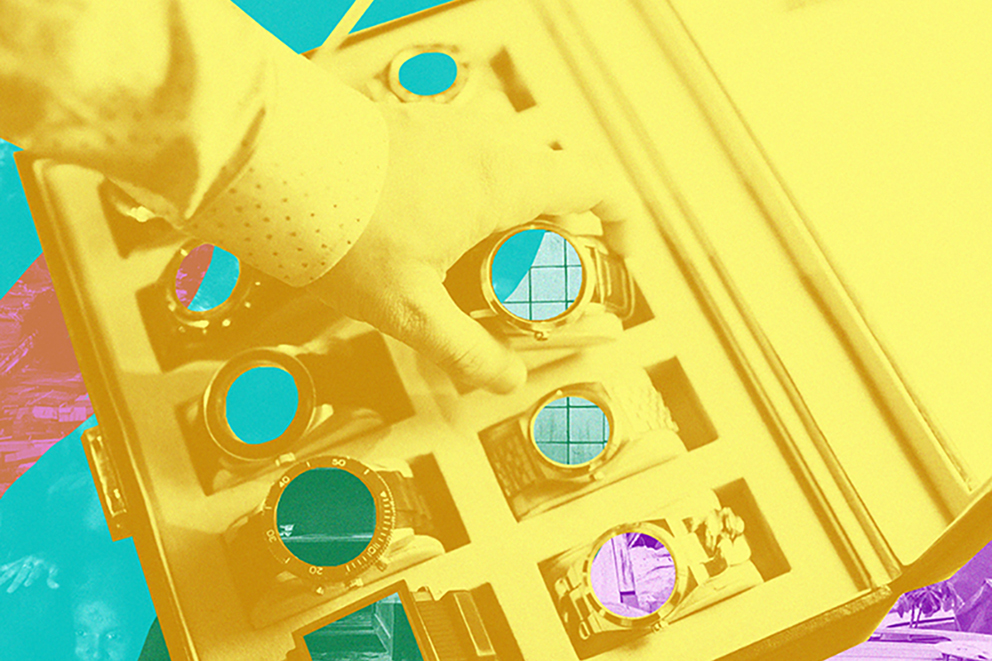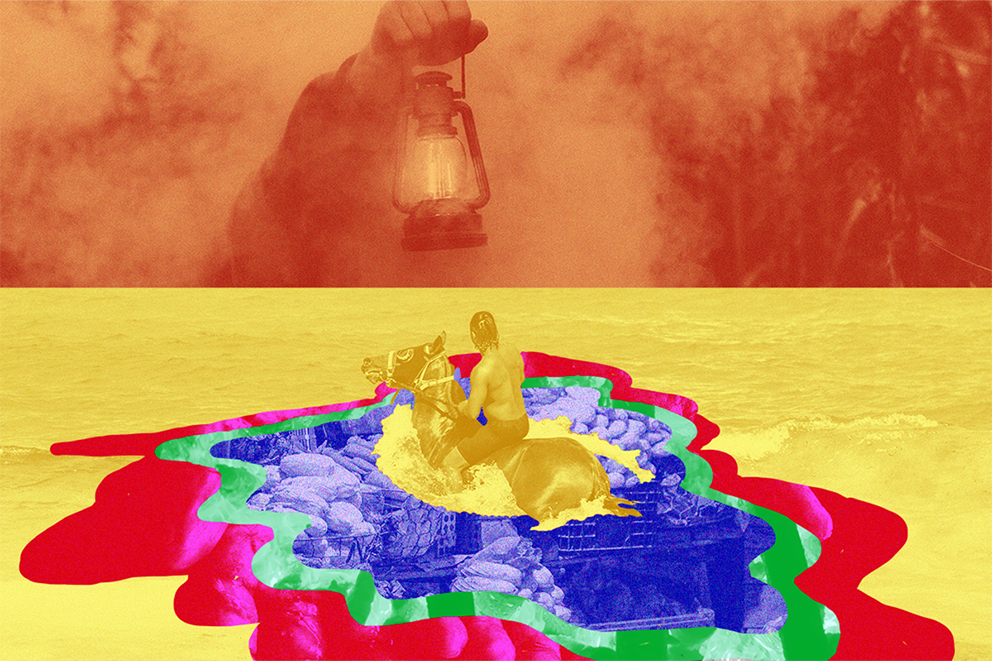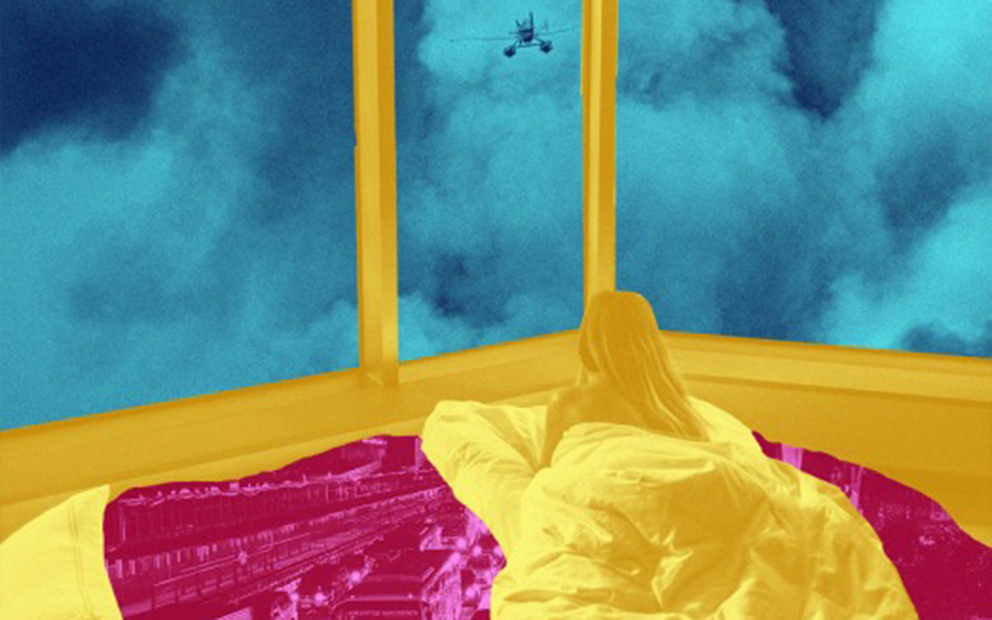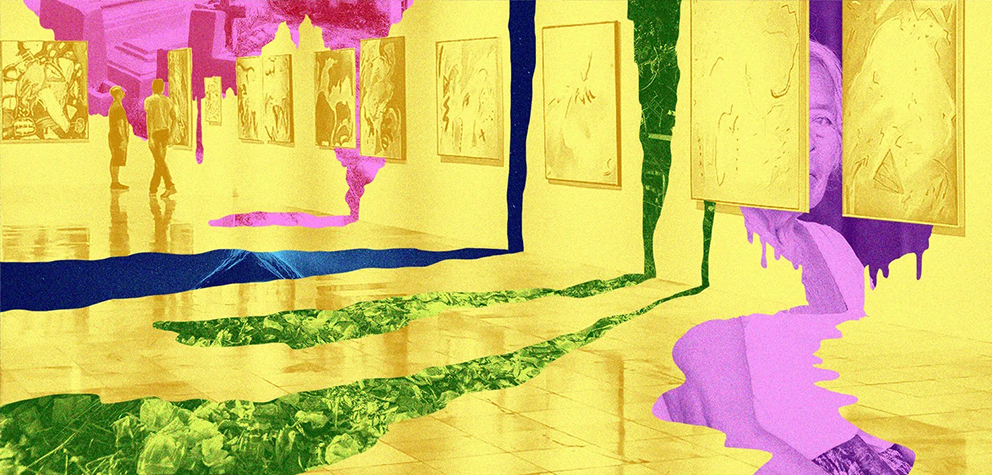Desde su fundación en 1903, Panamá se dedica con el mayor esmero al negocio del tiempo. El país es líder planetario en reducirlo o en maximizarlo. Tiene una de las aerolíneas más puntuales del mundo y acorta, como muy pocos, el camino a miles de barcos que usan su canal sin retrasos diariamente. Panamá es un gran atajo —como su sistema financiero— y un designio divino, para gran parte de sus élites. ¿Qué hace un vendedor de libros en un país al que no le gusta perder el tiempo?
Texto: V.A. Mojica
Ilustración: Mario Trigo
PANAMÁ.- La primera mujer en ganar el premio Ricardo Miró en la categoría de poesía sufrió en carne propia uno de los grandes problemas de Panamá: no tenía lectores. Stella Sierra era mi vecina y de niña vivía en una casa de dos pisos que tenía el techo de teja, las paredes de calicanto y unos balcones de madera en la segunda planta con los dormitorios que miraban a la Iglesia y a la plaza principal del pueblo. Se había construido en 1898 y era propiedad del comerciante español José Sierra. En el jardín interior donde coincidían la cocina, las escaleras de madera para subir a las recámaras y el depósito de sal de la residencia rectangular, Stella organizaba recitales para sus familiares, el único público que existía.
En esa década del veinte del siglo pasado, la joven escritora soñaba con ser una estrella del verso. En Chile se vivía una guerrilla literaria entre Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Rohka, que acaparaba la atención de su sociedad y que era seguida en el periódico y en los hogares como quien sigue los amores en tiempo real de Jennifer López en Instagram. En París estaban Hemingway, Joyce, Pound, Stein, en sus cafés y en sus bares, y en Aguadulce mi vecina recibía aplausos de sus tías y de sus primos. Uno de ellos, Benjamín Sierra, en broma y en serio, le decía —y así lo recordó a un periódico años más tarde— “que todos los poetas se mueren de hambre”. Stella enfurecía porque el primo le decía la mayor de las honestidades: “Eso no produce”.
Aguadulce tenía más de medio siglo en el negocio del atajo y era un territorio importante de Panamá. El país tenía un presidente aguadulceño y el pueblo se dedicaba a tiempo completo a no perder el tiempo porque Rodolfo Chiari, el mandatario, había construido un puerto muy cerca de donde vivía Stella que provocó una intensa actividad comercial y migratoria en esos años. En Aguadulce surgió una élite de comerciantes y de terratenientes —como la familia de Stella, entre un migrante y una aguadulceña— que usaban el atajo para mover ganado y alimentos a los pueblos costeros de Panamá y a México y a otros países por la costa pacífica. El pueblo les proporcionaba sal en abundancia, llanuras para sus animales y una plataforma logística a unos metros de casa. En Aguadulce había lo necesario para no distraerse, menos librerías, y mi vecina, para salvarse del aburrimiento, según se puede leer en su libro Agua dulce, se la pasaba con su abuela que en las noches le leía Madame Bramé y otras novelas que llegaron a su casa desde el viejo continente con su pareja, el marino de Cádiz.
***
Un siglo más tarde, en desgracia y en bancarrota, se me ocurrió ganarme la vida vendiendo libros. El libro tenía un antecedente nada alentador. Los libreros que explicaban su oficio en los diarios recordaban que eran ellos o sus padres quienes traían maletas con novedades de otros países que de otra forma jamás llegarían a Panamá. Al país llegaba de todo menos libros. En el pasado se leía más —pero no lo suficiente—, decían. Ahora con teléfonos más inteligentes que uno, con escobas que limpian a control remoto y con drones voyeristas que espían vecinos, el libro tenía el lugar más distante que podría existir para su sobrevivencia: no estaba en sus manos.
Por supuesto que yo no quería traer libros del extranjero, quería hacer mi propia colección de bolsillo con las más distinguidas ideas de un país donde las librerías se cuentan con los dedos de las manos desde aquellos días que a mi vecina le leían novelas que llegaban en barco. Llamé al invento Editorial Descarriada porque sus adversarios eran un conservadurismo que se siente legendario y se extendía por todo el país como una enredadera en un árbol y un optimismo sin precedentes que había convertido a Paulo Coelho en el más destacado e importante autor de las bibliotecas de los hogares panameños.
Estaba en una playa en aquellos días. No hay oposición cuando estás en la ruina, así que me pareció una notable idea. Anoté el nombre en una libreta, la guardé entre la toalla con un Kindle —única propiedad entonces— que sólo tenía libros piratas, porque sólo tenía para PDF, y me zambullí al mar caliente.
***
Hay un escritor panameño que ha logrado lo que ningún otro escritor en Panamá: que le presten atención. Uno de sus ensayos —que nos recuerda que el único negocio es el tiempo— está escrito en diez piedras inmensas de casi tres metros de altura, talladas a mano, desde el 4 de diciembre de 1925, en la plaza más glamurosa y simbólica del Casco Antiguo de Panamá, la Plaza de Francia. Nadie ha hecho lo que Octavio Méndez Pereira ha hecho, ni nadie más lo hará.
Panamá competía en esa época con la Zona del Canal de Estados Unidos y las élites de la capital panameña —rentistas ante todo—, veían con buenos ojos que un escritor ayudara en la pelea que enfrentaban. En el presente sería impensable inmortalizar a un escritor. Hace unos años, el poeta José Franco fue condecorado por las autoridades culturales y recibió un cheque sin fondos y una medalla que le quitaron cuando acabó el evento porque era prestada. Pero en esos años que el vecino imperialista construía el canal y su hogar al lado de nosotros sin escatimar recursos, el escritor era necesario.
El Presidente Belisario Porras creía que la identidad del país y su orgullo se vería muy afectado si no tomaba cartas en el asunto y aprovechó sus tres gobiernos entre 1910 y 1924 para construir “plazas, parques y avenidas que manifestaran la historia antigua de Panamá y la voluntad de ser una nación persistente pero atropellada, ocupada y colonizada”. Se construyó el Parque Urracá en la Avenida Balboa, se embelleció la Plaza de Santa Ana y el Palacio de las Garzas, y se construyó la Plaza de Francia, como recuerda una de las descendientes del presidente Porras, la antropóloga Ana Elena Porras.
Como Stella, Octavio era mi vecino. Nació el 30 de agosto de 1887. Era hijo de la élite aguadulceña. Hizo la primaria en Aguadulce, pero luego se mudó a la ciudad de Panamá y destacó como un joven intelectual y apasionado de las letras. Fue becado por el gobierno y estudió en Chile. En 1912 se hizo Profesor de Estado y no dejó de escribir más nunca. Con treinta y siete años —dice Matilde Real de Gonzalez, una estudiosa del escritor— ”es llamado por el Jefe del Estado a formar parte del Gabinete en la Cartera de Educación. Vive entonces un periodo de gran prestigio y popularidad”.
En ese contexto, un año después, en 1925, llegó mi vecino a las lápidas gigantes con el texto Los Zapadores del Canal, que había escrito, al menos, una década antes. El año que oficialmente inició operaciones la vía interoceánica, Octavio Méndez Pereira editó el libro Antología del Canal que incluía opiniones de personalidades, grabados, mapas y este pequeño ensayo sobre la historia del Canal de su autoría que nos dice en la primera línea que ese canal que construyeron los gringos tenía más de medio siglo de existencia. “Surgió con el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón”. Méndez enumeró los principales intentos que se sucedieron en el viejo continente para cortar el país por el medio, como lo haría un mago con su ayudante, para así unir dos océanos, y los obstáculos que en el camino surgían, pero que no impedirían el gran logro: someter la naturaleza al humano. Lo escribió en orden ascendente, por épocas, para aclarar cualquier autoría exclusiva de los gringos, con el tono del narrador que quiere ganar la pelea desde la precisión y no desde el lirismo, hasta que llega al final y concluye con una exageración: “La obra de ingeniería más portentosa que vieron los siglos”.
Su casa estaba a unos metros de la mía. Es una residencia de estilo colonial de una planta que está detrás de la iglesia que veía desde su balcón Stella. No se sabe cuándo se construyó. Tiene un tejado rojo, ventanas de vidrios tan grandes que puedes ver sus salones vacíos de techos altos y atrás el jardín sin limpiar que en el pasado tuvo ganado. Frente a su casa hay un parque de unos cuantos metros con un busto del ensayista. Un parque que lleva su nombre y donde encuentras condones, restos de envases de cocaína y de todas las adicciones que sufrimos los aguadulceños.
Octavio Méndez logró de todo. Fue diplomático en Gran Bretaña y en Francia, dirigió la Academia Panameña de Historia, fundó la Academia Panameña de la Lengua y la Universidad de Panamá donde yo estudiaría más tarde una carrera que no me da trabajo. De todos los Octavio Méndez que conozco, sin embargo, el que más disfruto es el cronista que cuenta sus viajes:
“Hice mi entrada en España por Castilla la Vieja, como quien dice por la Tierra Sagrada de la Madre Patria —escribe el vecino en Emociones y evocaciones—. Las altas montañas que cantó Pereda estaban cubiertas de nieve, y era una sola sábana blanca la llanura clásica por donde brillaron para gloria de la Península, al paso de su Babieca, la colada y la tizona del Cid Campeador”.
***
El siglo pasado Panamá se dedicó a tiempo completo a recuperar su canal. Primero surgió el deseo de recuperarlo, luego la posibilidad de recuperarlo, luego la negociación para tenerlo y, cuando lo tuvimos, el deseo de explotarlo. Nada nos perturbó la cabeza más que ese peaje intraoceánico. En efecto, le hicimos caso a Méndez Pereira y a los demás voceros de las élites, que con los años nos martillaron, como el carpintero al árbol —con insistencia y puntualidad— la idea de que Panamá solo es un atajo. Sucedieron magnicidios, golpes de Estado, fraudes electorales, invasiones militares con cientos de muertos, tuvimos una vida llena de altibajos emocionales y de muertes y de decapitaciones que no cambiaron el deseo supremo. En el primer libro que publicó Editorial Descarriada, Harry Brown Araúz, otro vecino, pero politólogo, que se la pasa estudiando nuestras elecciones y sus resultados, nos reveló lo que sospechábamos y nos dijo el nombre de lo que no sabíamos. No había existido turbulencia alguna que afectara nuestra visión del país: existía un consenso sobre Panamá, entre sus poderosos, a lo largo de su vida, que sobre todas las cosas establecía que se dedicaba al negocio del tiempo. Me propuso llamar al libro Consenso Transitista, que es un título preciso, pero poco seductor, y finalmente lo llamamos El vencedor no aparece en la papeleta.
Con esa idea de ser atajo, de ser primero y aprovechar al máximo el tiempo, nos hicimos primeros en muchas cosas. En Panamá se abren corporaciones en segundos, se desvían fortunas sin pagar impuestos en menos tiempo que un estornudo, hicimos un metro en semanas, urbanizaciones en días, llevamos a cientos de ciudades en todo el mundo a miles de pasajeros con una puntualidad de campana de misa, cruzamos todo el año barcos de un lugar a otro sin detenernos un segundo, construimos rascacielos más rápido que una acera. Panamá se la pasa ocupado desde su origen y, como sabemos, uno de los mayores enemigos del libro es el tiempo. Preocuparse por el tiempo es olvidar la lectura. Por algo escribió Luis Tejada Cano: “Sería preferible que el reloj no existiera”.
***
Una mañana los panameños encendieron su televisión y observaron en el noticiero matutino más visto a la profesora Ileana Golcher indignada con una pancarta que tenía unos reclamos terribles de unos docentes de la escuela Carlos A. Mendoza, pero que lastimosamente decía:
Vasta de Dictadura
Vasta de Humillaciones
Vasta de Acoso
Vasta de Persecusión
No sólo era una pancarta. Eran varias con la misma letra, que usaba mayúsculas “indiscriminadamente” y sufría, según Golcher, de una redacción “precaria”. La profesora dijo que el responsable de ese texto tenía problemas de psicomotricidad. “Me niego a pensar que eso lo escribió un docente.” Pero detrás de las pancartas había maestros, mujeres pobres como los panameños, que denunciaban el sistema perverso que sufren, sin notar que mirábamos sus errores ortográficos que nos revelaban más detalles del problema. No leen ni los educadores. Golcher dijo que “la ortografía en gran parte es visual. Usted aprende de esa forma, repite, lee mucho la palabra y eso se va grabando en la memoria de cada persona”.
Allí no acababa todo esa mañana. Panamá se disputaba el último lugar entre los países con más jóvenes menores de quince años que menos entendían lo que leían. La profesora presentó unos gráficos que decían que esos jóvenes fracasaban en español como no fracasaban con ninguna otra materia. “¿Es el chat?”, preguntó el periodista. “Es el chat”, dijo ella y agregó algo más triste: “No tenemos plan nacional de educación”. Esa entrevista sucedió en el año 2010. En los siguientes cinco años tendríamos la menor tasa de desempleo de nuestra existencia. En Panamá había trabajo hasta el desperdicio, para regalar. Sin embargo, la bonanza que propició ampliar el peaje en esos años no trajo mejoras significativas en nuestros estudiantes. En la última prueba Pisa (2018), examen que mide la comprensión lectora a nivel planetario, seguimos peleando el último lugar, como lo hacemos también en los informes de transparencia. Perdíamos como en el fútbol, pero en el fútbol teníamos esperanza.
***
A Kakfa lo entendí en la universidad —y no tanto— y a mis cuarenta años todavía me enreda y me provoca comprar las peores ediciones que existen de sus libros para comprobar que a lo mejor no estaba tan equivocado. A Beckett lo sigo leyendo como una adivinanza. De Bernhard ni se diga. No sé qué dijo, pero disfruto sus libros. No comprendo mucho lo que leo, como los estudiantes panameños, y esa falta de comprensión hacia otras cosas, como las películas o el prójimo, me ha traído desamores y sexo con personas que acabo de conocer en una fiesta. Pero no por ello podemos justificar que los estudiantes de Panamá no lean a Joaquín Beleño o lo lean y no lo entiendan.
Este escritor lo conozco bastante bien porque revivimos en Editorial Descarriada una de sus novelas, que tenía más de medio siglo desaparecida de nuestras librerías. Beleño fue, durante los años de la dictadura del General Omar Torrijos y de Manuel Antonio Noriega (1968-1989), una leyenda viviente en el país y fuera de él. Traducido al ruso, estudiado en universidades en Estados Unidos y en América Latina, es el único panameño integrante de la colección de narrativas de la fundación del señor William Faulkner. Su trilogía sobre la Zona del Canal —Luna Verde, Gamboa Road Gang, Curundú— es de los mejores artefactos en Panamá. Falleció el mismo día que nació y en su última columna de opinión, que escribió muriéndose, se comparaba con el viento que regresa. Se sabía inmortal. A diferencia de mis vecinos Stella y Octavio, Beleño era de un arrabal conocido como Santa Ana, un barrio de negros explotados, con tugurios y prostitución, y con la Zona del Canal de vecino que los perseguía con sus militares y con sus fusiles por tomar un mango de un árbol. Beleño era el Panamá obrero portuario marginado negro capitalino, y un total desconocido que un buen día se ganó el principal premio de las letras panameñas. Beleño sabía que sólo podía o escribir o dedicarse a vender mercancía de quinta categoría, así que se inclinó por lo primero. Fue, para dicha de los panameños, el mejor testigo que tuvimos dentro de ese terreno panameño donde vivían los gringos y nos contó con honestidad qué pasaba allá dentro, cómo sabía el racismo y la colonización. Beleño se inclinó por la narrativa ultrarealista. Por ello contó la historia que sabía de primera mano: un negro amante de una gringa terminó en un calabozo porque era negro y porque a la gringa le gustaba. Beleño logró sacarlo de la cárcel con una novela. Más nadie ha hecho algo parecido.
Pero lastimosamente el escritor ya no es una celebridad como antes. Lo sacaron de los colegios y lo sacaron de las bibliotecas familiares por unas novelas optimistas que ningún crítico quiere criticar que surgieron después que los gringos nos masacraron una madrugada. Tiene una explicación más allá de la vejez de la novela realista.
***
En 2012, la Ministra de Educación —y activista del Opus Dei—Lucy Molinar organizó con un red de profesores de español un concurso nacional de cuento con miles de estudiantes y se recibieron medio millón de trabajos. Ochenta de esos relatos terminaron siendo un programa de lectura de las aulas panameñas que dejaba más en el olvido a Beleño. “El loro educado”, de la niña Casilda Montezuma de la Comarca Ngäbe-Buglé, fue una de las ganadoras. La antología incluyó al chiricano Jahír Castillo con “El niño que no le gustaba compartir” y a la capitalina Alba Lineth Camilo con el “El Periquito que quería ser rojo”.
“Acercar a los jóvenes a materiales de lectura que ellos mismos han escrito puede ser una idea muy bonita, pero los aleja de la verdadera literatura (…)” escribió tiempo después Carlos Fong, en Instrucciones para no leer Panamá. La promoción de la lectura, para el novelista, sufría de los vaivenes de la política y de la burocracia. La mayor evidencia sucedería meses después durante el VI Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Panamá. El Ministerio de Educación (MEDUCA) aprovecharía que nos visitaban Mario Vargas Llosa, William Ospina y Sergio Ramírez para anunciar que tenía un nuevo plan de lectura. Para Fong eso significaba que todo el trabajo que habían realizado desde 1990, después de la invasión a Panamá, en encuentros y en talleres, todas las reuniones entre editores, libreros, bibliotecarios, todo el plan que habían diseñado para mejorar la lectura entre los jóvenes, sería ignorado nuevamente. “Cada ministro tenía en su agenda otros planes, otras ideas, otras razones políticas.”
Fong es hoy día el responsable de la promoción de la lectura en Panamá. En redes sociales se le ve en proyectos que figuran en el documento que escribió en el pasado —recomendaciones que no tomaron en cuenta—, como mejorar las bibliotecas de las escuelas y de las comunidades, capacitando a docentes en literatura y llevando libros de autores nacionales a lugares apartados del país. Es una tarea titánica, porque además de pelear contra el hábito de no saber cómo sacar tiempo para leer, también se pelea contra la enorme presencia que ganaron los best sellers, que aprovecharon nuestras debilidades institucionales y editoriales, nuestra visión ultra mercantilista de la cultura, para crear un monopolio de autores sin mucho que decir, guiado por las ventas, dentro de los colegios y fuera de los colegios, que llegan en barcos —o en aviones— desde el viejo continente como llegaban las novelas a principios del siglo XX a la casa de mi vecina Stella.
El autor panameño está igual de abandonado que el piedrero y tiene que competir con los clásicos que venden las transnacionales del libro y con los gurús de la ceguera que venden las mismas transnacionales. El escritor panameño tiene la peor desventaja que puede existir porque ni libro tiene. Debe ganarse un premio nacional para que existan porque en Panamá se puede imprimir sin mayor dificultad una valla publicitaria del tamaño de una montaña, pero no 25 libros de 100 páginas. Algunos optan por vender libros digitales que pagan centavos por épocas y otros se endeudan con su propio libro y se hacen emprendedores de cuentos que nadie ha leído nunca. A veces, pero eso sucede poco, encuentran un cómplice como Editorial Descarriada, que pierde dinero cada vez que publica, y así sale Beleño del olvido. De lo contrario leeríamos sin menor oposición a Walter Riso y compañía. Muchos panameños leen libros para su “crecimiento personal”, reveló una encuesta que midió los hábitos de lectura de los visitantes a la Feria del Libro de Panamá. Aquella noción del libro rayo que te destruye como al árbol durante la lluvia tiene poco público. La investigación de los economistas Javier Stanziola y Manuel Quintero también reveló el gran problema de siempre: se le preguntó a los panameños por qué no leen más —el 59,9 % de los encuestados leen 5 libros o menos al año— y dijeron: “Si tuviese más tiempo”.
***
Uno de los hombres que diseñó el modelo económico de Panamá, el país con el más rápido crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina de los últimos treinta años, en medio de la pandemia reconoció que el negocio del tiempo se había agotado. “Ya en el año 2019 estaba dando señales de llegar a su fin.” Con el mayor desempleo desde la Segunda Guerra Mundial, con una recesión planetaria ocasionada por una pandemia, con un país sin ahorros, endeudado y con limitadas posibilidades de endeudarse más, el economista Guillermo Chapman solo veía hambre y explosiones sociales y escribió —tal vez lleno de pánico—, un libro que nos llegó a los panameños por WhatsApp.
Relacionado:
El economista del milagro económico para los ricos panameños era el primer integrante de la élite del país que reconocía públicamente el agotamiento de la idea y señalaba a sus pasados. Para Chapman, el modelo panameño que crea grandes fortunas para unos cuantos y grandes pobrezas para el resto tenía una explicación en los inicios del país. Con la construcción del Canal y la Zona, las élites empresariales y políticas construyeron una economía alrededor del atajo. “Fue una reacción intuitiva”, escribió. Se estableció la dolarización del país, el desarrollo de la opacidad tributaria y de las sociedades anónimas, así como la interconexión aérea. “La función económica del istmo ha sido, en buena medida, determinada por su posición y configuración geográfica.” En el país surgieron dos Panamás: los integrantes del sector moderno y los tradicionales, los llamó. El primer grupo se preocupó por el tiempo como negocio, el segundo grupo, que son la mayoría de los trabajadores panameños, no tenía tiempo ni para descansar. Las élites no consideraban importante realizar políticas públicas para sus compatriotas, porque pensaban —según Chapman— que el dinero que recibían por montones, sin mucho esfuerzo, del resto del mundo que utiliza sus servicios, sería para toda la vida. Se imaginaban una lluvia de hamburguesas permanente, como en la película que ven mis hijas, pero de dólares. ¿Para qué necesitan los panameños un país si la riqueza llega sola? Pero por supuesto que los dólares no caen del cielo y si caen no llegaron nunca o muy poco a las grandes mayorías, lo que convirtió a Panamá en uno de los países más desiguales del mundo, donde está normalizado que tu vecino tenga millones y una mansión al lado de tu casa que se cae a pedazos.
Sin embargo, Chapman veía soluciones profundizando el modelo. Contratando mano de obra de otro país, flexibilizando el mercado laboral que casi no tenía ni sindicatos, combatiendo la corrupción que jamás pudieron combatir y regulando la tendencia al oligopolio que había crecido como hierba en invierno por un “capitalismo distorsionado” que creaba mercados sólo para amistades cercanas a ellos mismos. Chapman, que había asesorado a gobiernos y a empresarios que son su familia en dictadura y en democracia, de lo único que no habló fue de libros.
Nada pasó con su informe, por supuesto. Nuestras élites son procrastinadoras por excelencia y creen que el panameño, a diferencia de los chilenos, de los colombianos, de los peruanos, de los centroamericanos, de todo el mundo, es sumiso sin explicación. Esto lo conocimos porque otra mañana amanecimos con una aplicación por Internet parecida a WhatsApp, pero con todos los mensajes del teléfono personal del ex presidente Juan Carlos Varela, un Opus Dei que reza más veces al día de lo que se come. Era una venganza que dejaba la puerta abierta a todos los panameños para que conocieran las intimidades del poder como nunca antes. Varela, otro empresario, pero del alcohol, daba órdenes a la justicia y tenía de aliado a la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, que el día 14 de marzo de 2018, entre las 11:30 y las 11:32 de la mañana le chateó: “Me di cuenta q en otros países las manifestaciones populares son fuertes Cuando se enteran en actos de corrupción Aquí me di cuenta q x la fuerza de las redes, la gente se manifiesta x allí Hasta en eso somos diferentes”.
Relacionado:
Panamá creció con un modelo rentista que no necesitaba mayores especializaciones. Complejizar la economía, como los japoneses, es un chiste para nuestras élites. Los panameños tomaron maestrías en cargar cajas, en cargar guineos, en cortar caña y en vender mercancía de China o frutas de los nórdicos en los semáforos, al menor costo y tiempo posible. Un amigo que hace paredes y tumbas, un día, en vista de que yo no conseguía nunca trabajo, me dijo que el problema laboral lo tienen profesionales y no personas como él, sin mayores estudios. Me lo dijo porque le hice la pregunta más tonta que puedes hacerle a un padre como él: ¿a qué se va a dedicar tu hijo? Me miró como a un pendejo, y me dijo que su hijo seguiría sus pasos. Si las élites panameñas no necesitan de la mayoría de la mano de obra panameña, ¿para qué van a requerir libros?
***
Después de la invasión a Panamá en 1989 surgieron unas élites más rentistas que disfrutaban el reguetón y se emborrachan con el pueblo en carnavales. Mezcla de migrantes y nacionales, con un pasado político conservador o liberal —y de derechas—, muchos de ellos primos, con intereses económicos en todo lo que se hacía rápido y ofrecía grandes ganancias. Se hicieron constructores, importadores, financistas, banqueros, mineros y, ante todo, se hicieron políticos. Los grandes empresarios se hicieron presidentes.
Un día viajé con el antepenúltimo de ellos, Ricardo Martinelli, y otro amigo suyo banquero y constructor, Alberto Vallarino, en un jet. Ese día Martinelli ganaría las elecciones y yo estaba en ese avión porque era periodista de una televisora y tenía que decirle al país que el comerciante andaba de gira. El avión tenía asientos de cuero, tragos y comida, pero ninguna revista ni ningún libro para leer. “Qué lástima”, me dije. “Yo tendría una biblioteca finísima aquí con Oé, Genet”, pensé, pero Dios da barba al que no tiene quijada, así que pasé la mañana en ese avión más aburrido que un oso perezoso con esos magnates que no leen cuando viajan, viéndoles la cara de felicidad porque tenían encuestas que les decían a esa hora lo que sabríamos más tarde. Richard Morales, otro autor de Editorial Descarriada, me dijo un día que discutíamos su libro sobre desobedecer a los próceres que su sueño es el colapso. Tal vez por ello han desarrollado a lo largo del tiempo el macrodesdén. Nuestras élites son más cínicas que los ejecutivos de los bancos, que te endeudan sonriéndote, y se han relacionado con la pobreza desde la distancia. No hay un libro sobre pobres en sus editoriales, y por ello, a esta hora, edito a una poeta, Lucy Chau, que escribió un libro sobre una hermana bailarina, de las mejores que ha tenido el país, que fue negada por negra, por mujer y por pobre. La Oveja Negra de mi familia se titula la última novedad. No sabemos si venderemos algún libro, pero estamos felices porque un editor de un país que no tiene tiempo para la lectura no puede pensar en audiencias, sino en resistencias.
Relacionado:
V.A. Mojica (Aguadulce, 1980) Es Fundador de Editorial Descarriada. Fue incluido en la antología de crónica latinoamericana de la Revista Cuadernos Hispanoamericanos de España en 2020. Ha sido colaborador de la Revista de la Universidad de México y Soho, en Colombia, entre otras. Es autor del libro Secar en Invierno publicado en Costa Rica por la Editorial 1390, coautor del libro ¿A dónde me llevan?, de Editorial Descarriada, junto a Jon Lee Anderson y Francisco Goldman. Lom Editores en Chile prepara la antología Derrumbes Ajenos que incluye una docena de perfiles que ha escrito el autor en la última década.
*Este texto es parte del proyecto Élites sin destino. Apoyado por el programa de medios y comunicación para América Latina y El Caribe de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona